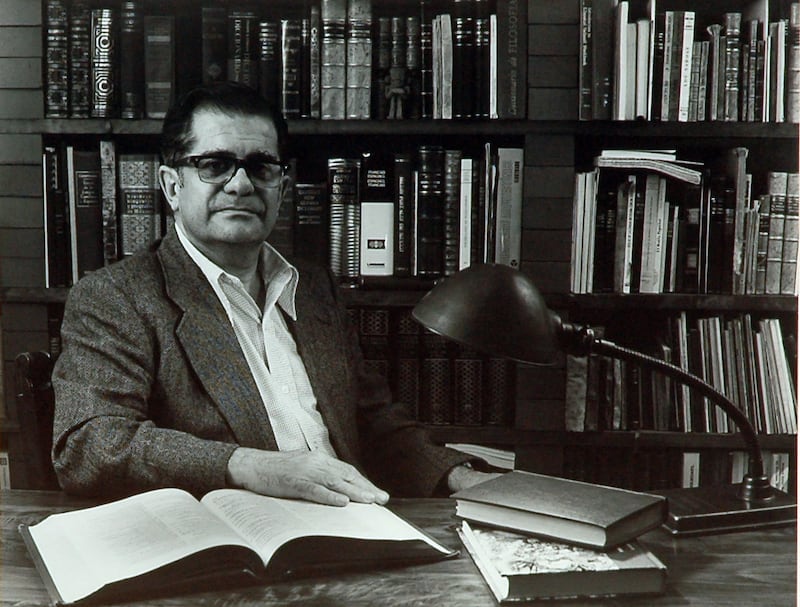
El tema que voy a proponer a la consideración de ustedes concierne precisamente al legado espiritual prehispánico. Trataré acerca de lo que fueron la historia y los historiadores en el México antiguo.
Mas antes de exponer lo que he investigado sobre esta materia, me ocuparé de un problema básico, en relación con el concepto central que aquí nos interesa, que es precisamente el de la historia. El problema apunta al sentido que críticamente puede darse a la idea de historia —de obvio origen griego y de connotaciones múltiples en el pensamiento occidental—, al referirla a un fenómeno cultural de un ámbito tan distinto como el de Mesoamérica. Esta cuestión quizás a algunos parezca sutil, por no decir bizantina. De ella, sin embargo, depende en gran parte el valor crítico de este acercamiento. Si empleáramos aquí, sin distingos ni precisiones, los conceptos y términos de historia e historiadores, fácilmente caeríamos en interpretaciones ingenuas.
Correríamos el peligro de querer redescubrir en lo indígena lo que fue propio de culturas diferentes y soslayaríamos lo que más importa: las características que tuvo en el mundo prehispánico el empeño de conservar la memoria del pasado. Partiré de un hecho que podemos aceptar como cierto. En el México antiguo, desde el período olmeca, anterior a la era cristiana, existió un afán por no dejar que se borrara el recuerdo de lo que había acontecido. Tal actitud puede percibirse hoy de múltiples formas. Lugar especial tienen la conocida precisión de sus sistemas cronológicos, las inscripciones en piedra, los códices o libros en que se consignaron los hechos pretéritos, así como no pocas tradiciones orales, también recordación de sucesos. A estas formas de evidencia se suman las noticias que específicamente hablan de sacerdotes y sabios dedicados a indagar y a hacer posibles tales testimonios.
Casi como algo que podía esperarse, encontramos además, a partir de los primeros cronistas españoles, la reiterada afirmación de que la antigüedad mexicana no fue indiferente a su historia. Sólo que, asimismo desde el siglo XVI, comenzó a sostenerse paralelamente la noción de que esas llamadas “historias de los indios”, eran meras fábulas y leyendas en las cuales supuestas actuaciones divinas y humanas se mezclaban puerilmente. De hecho, el celo misionero —con contadas excepciones— pronto vio en los antiguos códices, en los almanaques calendáricos, en las inscripciones y en las relaciones orales, la mano oculta del demonio. Decididamente se persiguió, en consecuencia, lo que se juzgó que era no ya historia sino vestigio de supersticiones y arraigadas idolatrías.
Ello explica que mucho se perdiera entonces y que el estudio de la documentación que se salvó no pudiera emprenderse sino hasta tiempos recientes. Mas el moderno investigador de las culturas prehispánicas, libre ya de la obsesionante interpretación demoníaca, con dificultad podrá escapar a otros más sutiles prejuicios derivados de su propio bagaje cultural. Cualesquiera que sean sus conocimientos acerca de los idiomas y culturas nativas, ¿cómo superará los puntos de vista subjetivos y, por consiguiente, apriorísticos? Y sobre todo, ¿cómo alcanzará a distinguir con precisión entre lo que puede ser huella de una conciencia histórica indígena y lo que debe tenerse por mera elaboración fabulosa?
El problema se agudiza, no sólo en un sentido particular, respecto de cualquier fuente de información, sino de modo general, cuando, con criterio abierto, se toman en cuenta las tesis de algunos modernos estudiosos acerca de la significación de la historia. Las conclusiones alcanzadas, a propósito de los orígenes de la historia en el ámbito del mundo griego, parecen tajantes en este punto. En ellas se hace clara distinción entre cualquier afán por preservar de algún modo el recuerdo del pasado y el empeño en inquirir críticamente acerca de él. La primera preocupación es considerada sólo como un antecedente de la conciencia histórica. Los conceptos de historiador y de historia se reservan para elaboraciones culturales que se juzgan de un orden muy distinto, a saber: cuando interviene la reflexión sobre el sentido del acontecer pretérito; pero, además, cuando el recuerdo o imagen de los sucesos es el fruto de indagación metódica y crítica, dirigida a separar lo legendario o mítico, de lo que, en términos de causa y efecto, se considera como acaecido realmente en el mundo del quehacer humano. Tal tipo de historia en sentido estricto, se nos dice, nació en el ámbito mediterráneo, específicamente en Grecia. Posteriormente sólo ha existido en aquellas esferas culturales que, de un modo o de otro, estuvieron expuestas al influjo helénico.
Buena muestra de este modo de pensar la ofrece R. G. Collingwood en su Idea de la historia:
¿Cuáles fueron los pasos y las etapas que, para llegar a existir, ha recorrido la moderna idea europea de la historia? Puesto que, a mi parecer, ninguna de esas etapas ocurrió fuera de la región del Mediterráneo, es decir, fuera de Europa, del Cercano Oriente, desde el Mediterráneo hasta Mesopotamia y de las costas septentrionales al África [o sea fuera del mundo influido luego por la herencia greco-romana], nada debo decir acerca del pensamiento histórico en China ni en otra parte alguna del mundo, salvo de la región que he mencionado.
Y a continuación, para precisar por qué excluye del campo de la conciencia histórica a la mayor parte de la humanidad, da las razones que, fundamentalmente, se reducen a distinguir entre ese propósito casi universal de querer preservar la memoria del pasado y lo que ofrece como radicalmente diferente: reflexionar sobre el acontecer pretérito e inquirir críticamente para formarse una imagen lógica de él. Aquellos pueblos, incluso los que conocieron alguna forma de escritura, pero que estuvieron desprovistos de la actitud inquisitiva y crítica nacida entre los griegos, no alcanzaron otra cosa —sostiene Collingwood—, que una cierta especie de “cuasi-historia”.
Ésta tuvo un carácter teocrático, y se expresó en sus teogonías, mitos, fábulas y leyendas. Para el investigador de las antigüedades del Nuevo Mundo, esta conclusión no debe pasar inadvertida. Si asume una actitud crítica, cual es de esperarse, ¿tendrá por ello que desechar, como no históricos en sentido estricto, tal vez todos los documentos que pueda reunir provenientes de los pueblos que estudia? ¿Deberá ver en ellos sólo otra manera de testimonio implícito, como son los demás vestigios que descubren los arqueólogos, pero no el reflejo de una conciencia histórica verdaderamente digna de ese nombre?
El enunciado de estas cuestiones vuelve pertinente una consideración sobre ellas. Es curioso notar que esta moderna concepción crítica de la idea de historia coincide, en cuanto a sus consecuencias, con aquella otra forma de pensamiento que, por razones tan distintas como la de una actuación demoníaca, llevó a tener asimismo por meras fábulas a las llamadas “historias de los indios”. ¿Se trata acaso —cabría preguntarse—, de dos posturas etnocéntricas, la del evangelizador, que sólo aceptó como verdaderas la historia de la revelación y la de los pueblos cristianos, y la del hombre moderno de origen occidental que afirma que el sentido crítico es exclusivo de su herencia de cultura?