Introducción
¿Vale más la vida de una mujer que la de un hombre? ¿La de un niño que la de un anciano? ¿La de un judío que la de un musulmán? Las preguntas pueden parecer provocadoras, pero apuntan a un problema central en cualquier sociedad democrática: la igualdad ante la ley.
La Constitución mexicana establece sin ambigüedad:
“La mujer y el hombre son iguales ante la ley”.
Este principio debería regir no sólo en lo declarativo, sino también en la legislación penal. Sin embargo, en buena parte de Latinoamérica, la ley ha comenzado a recorrer un camino diferente: la creación del delito de feminicidio, como un tipo penal autónomo y agravado frente al homicidio, exclusivamente cuando la víctima es mujer.
Este artículo plantea una crítica estructural a dicha figura penal, desde un enfoque constitucional, penal y comparado. ¿Es jurídicamente legítimo tratar de forma distinta el mismo hecho —el asesinato de una persona— dependiendo de quién sea la víctima?
Igualdad sustantiva y acciones afirmativas: ¿un puente hacia la desigualdad penal?
El segundo párrafo del artículo 4º constitucional mexicano establece:
“El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.
Este mandato ha servido como fundamento para acciones afirmativas en el ámbito político y administrativo, como las cuotas de género en cargos de elección popular o la paridad en órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, la igualdad sustantiva no puede invocarse como justificación para alterar principios fundamentales del derecho penal, como la legalidad, tipicidad, proporcionalidad y universalidad del bien jurídico protegido.
En la sentencia Students for Fair Admissions v. Harvard (2023), la Suprema Corte de EE.UU. eliminó los beneficios a las minorías raciales en procesos de admisión universitaria, estableciendo que:
“La forma más segura de detener la discriminación por raza es dejar de discriminar por raza”.
La enseñanza es clara: la corrección de desigualdades históricas no puede justificar nuevas formas de discriminación en nombre de la justicia.
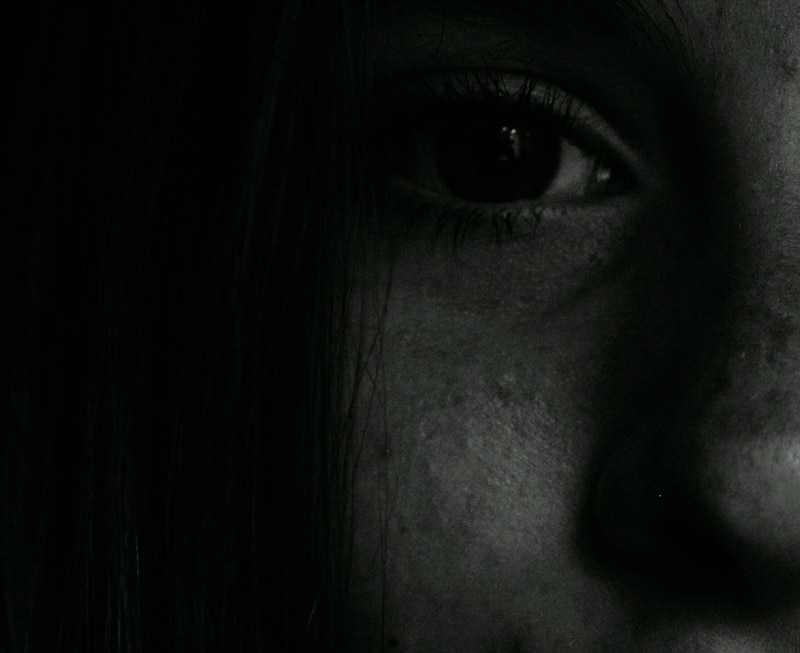
El feminicidio: entre simbolismo y desigualdad jurídica
El tipo penal de feminicidio, previsto en el artículo 325 del Código Penal Federal mexicano, establece:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”
Entre las razones de género, se encuentran antecedentes de violencia familiar, amenazas, signos de violencia sexual o mutilaciones. Estas circunstancias ya eran —y debieron seguir siendo— agravantes del delito de homicidio, sin necesidad de crear un nuevo tipo penal.
El quid del debate radica aquí: en lugar de juzgar el hecho (el homicidio), se juzga quién es la víctima, lo cual rompe la neutralidad del derecho penal. El castigo ya no se basa en la conducta delictiva, sino en la identidad del sujeto pasivo.
¿Por qué sólo en Latinoamérica?
El feminicidio es una figura penal exclusiva —y polémica— de Latinoamérica. La pregunta es inevitable: ¿por qué no existe en Estados Unidos, Reino Unido o Europa continental?
Existen dos hipótesis:
1. Porque en Latinoamérica existe un odio estructural hacia la mujer.
2. Porque nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia fallan sistemáticamente en proteger a las víctimas y perseguir a los agresores.
La primera es insostenible como afirmación sociológica. La segunda, en cambio, se respalda en datos: en México, el 94% de los delitos no se resuelven. El feminicidio aparece entonces como una respuesta simbólica a la ineficacia estructural del sistema judicial, no como una necesidad penal.
El derecho internacional: prevención, no penalización diferenciada
Ni la CEDAW ni el sistema europeo obligan a los Estados a crear un tipo penal llamado “feminicidio”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General No. 33 (2017), recomienda:
“Establecer un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer”.
No exige la creación de un tipo penal autónomo, sino políticas públicas y medidas de prevención.
Por su parte, el Convenio de Estambul (2011), suscrito por el Consejo de Europa, establece deberes de prevención, protección y sanción en casos de violencia de género, pero deja en manos de cada Estado la tipificación penal. En España, Francia o Alemania, los homicidios de mujeres se sancionan como asesinatos agravados, pero no existe una figura distinta al homicidio.
En Estados Unidos, el caso United States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000), invalidó una parte del Violence Against Women Act que permitía a las víctimas demandar en tribunales federales por violencia de género, al determinar que:
“El Congreso no tiene autoridad para legislar sobre violencia de género bajo la Cláusula de Comercio ni la Enmienda XIV”.
Así, ni el derecho comparado ni el internacional obligan —ni siquiera recomiendan— la creación de un delito como el feminicidio.
¿Odio de género o colapso del sistema penal?
Quienes defienden el feminicidio como figura penal afirman que se trata de homicidios motivados por odio al género femenino. Pero los estudios criminológicos muestran otra realidad: muchos de estos crímenes ocurren en contextos de violencia familiar no denunciada, rupturas sentimentales, celos, traiciones o amenazas legales. En otras palabras: no por ideología, sino por conflicto interpersonal.
El feminicidio, en lugar de abordar el problema de raíz —la impunidad, la falta de protección real y las fallas estructurales de la policía, ministerios públicos y jueces— opta por agravar las penas en nombre de una supuesta reparación simbólica, trasladando el foco de la conducta al sexo de la víctima.
Conclusión preliminar:
La ley penal debe proteger el bien jurídico “vida” con independencia del género de la víctima. El feminicidio como delito autónomo introduce un principio discriminatorio en el sistema penal: penalizar más un hecho, según quién sufre el daño.
La vida de una mujer no vale más que la de un hombre. La vida de un niño no vale más que la de un anciano. Todos debemos ser iguales ante la ley, incluso en los momentos más extremos: cuando la ley se aplica para castigar.
El feminicidio es un ejemplo de legislación simbólica, más orientada a tranquilizar demandas políticas que a solucionar los verdaderos problemas de fondo. Como dijera Anatole France:
“La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe por igual a ricos y pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”.
En nombre de la igualdad, no podemos justificar la desigualdad.
Este artículo continuará….

Dr. Manuel Estévez, doctor en derecho