
México cuenta con una población indígena cercana a los 23 millones de personas, de las cuales alrededor de 7 millones hablan alguna de las 68 lenguas originarias reconocidas por el Estado, según datos del INEGI. Esta diversidad cultural, sin embargo, no se refleja en las estructuras de poder. En particular, el sistema judicial sigue siendo un espacio marcado por la exclusión, la desigualdad y la falta de representatividad.
La participación política y jurídica de los pueblos indígenas ha sido una deuda histórica del Estado mexicano. Aunque en las últimas décadas se han aprobado reformas constitucionales y tratados internacionales que reconocen sus derechos colectivos, la representación real y efectiva de estas comunidades en el Poder Judicial es prácticamente nula.
Obstáculos estructurales
Un caso ilustrativo es la elección judicial del 1 de junio de 2025, en la que, por primera vez, la ciudadanía podrá elegir mediante voto popular a los cargos del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, promovida como una medida para democratizar internamente el sistema de justicia, ha evidenciado en la práctica la persistencia de patrones de exclusión, especialmente hacia las poblaciones indígenas.
Uno de los factores clave es que no se establecieron acciones afirmativas ni cuotas de representación indígena en este proceso. A diferencia de otros espacios como el Congreso, donde existen mecanismos legales para garantizar escaños a personas indígenas, la elección judicial carece de cualquier disposición que reserve lugares o promueva la participación originaria. Ni la Constitución ni las leyes reglamentarias previeron estos mecanismos, lo que deja a estas comunidades en clara desventaja.
A esto se suma que el sistema de justicia carece de políticas institucionales que visibilicen o dignifiquen la identidad indígena en su interior. El resultado es una paradoja dolorosa: mientras se habla de abrir el sistema judicial a nuevas voces, las voces indígenas siguen quedando fuera. Esto no solo debilita la legitimidad del proceso, sino que perpetúa una historia de marginación que contradice los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Mujeres indígenas en la elección judicial
En un proceso donde la representación indígena es prácticamente inexistente, algunas mujeres originarias han logrado postularse como candidatas, aunque su presencia rara vez se refleja en las listas oficiales que promueven actores con mayor visibilidad o respaldo institucional. Estos perfiles, que destacan por su formación académica y compromiso social, representan un valor significativo para visibilizar la diversidad cultural en el ámbito judicial.
Entre ellas figura Camelia Gaspar Martínez, zapoteca originaria de Oaxaca, quien ha desarrollado una carrera sólida en el ámbito jurídico. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con maestrías en Derecho Electoral y Justicia Administrativa, además de experiencia como intérprete en procesos judiciales para personas indígenas.

Norma González Jiménez, mixteca hablante de tu’un savi, también originaria de Oaxaca, combina su formación jurídica con estudios en antropología social y derecho procesal penal. Actualmente es defensora pública federal y cuenta con certificación como intérprete en su lengua originaria, labor que ha complementado con trabajo académico y la fundación de un centro de asesoría legal para comunidades indígenas.

Por último, Rosa Gómez Vázquez, tzeltal de Chiapas, aporta una perspectiva integral desde el derecho civil y el compromiso social. Con formación en derecho por la UNAM y especialización en comercio exterior, ha participado en numerosas actividades académicas y sociales enfocadas en la inclusión y desarrollo de comunidades indígenas.
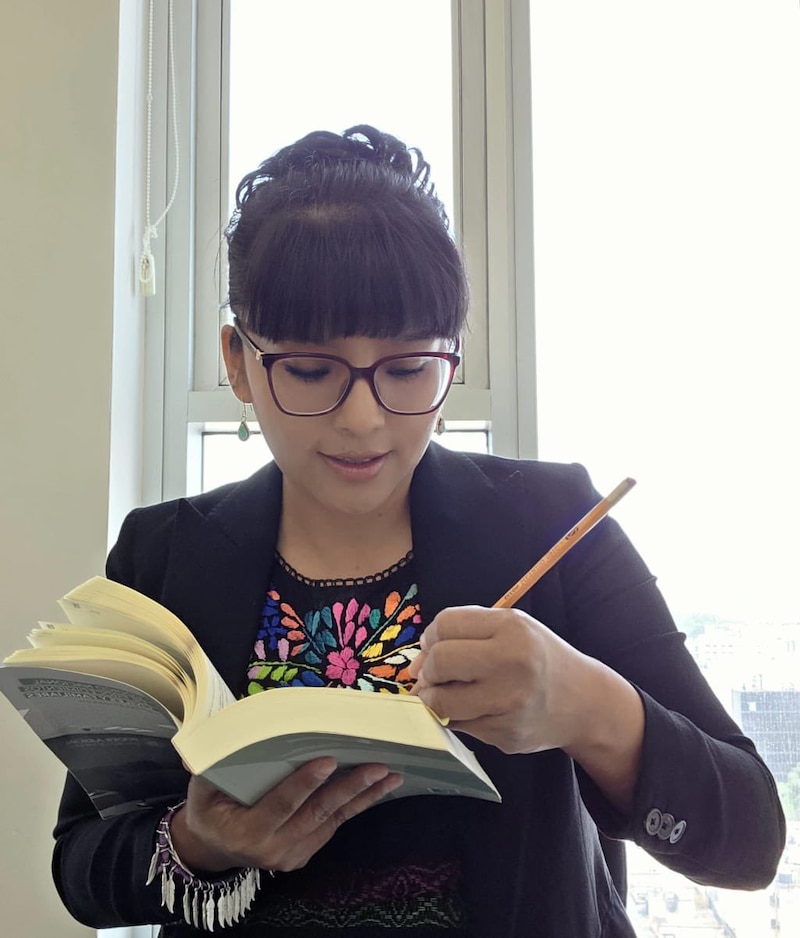
Estas mujeres representan casos excepcionales, no la norma. Su visibilidad ha sido limitada, y en ningún momento han recibido el respaldo que sí se otorga a candidaturas cercanas a las élites jurídicas o redes internas del Poder Judicial. Tampoco representan a la totalidad de pueblos y comunidades originarias del país, ni pueden, en solitario, revertir décadas de exclusión.
Coacción y manipulación
El panorama se vuelve aún más preocupante cuando se analizan prácticas como las denunciadas en Oaxaca, una de las entidades con mayor población indígena del país. A una semana de la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral informó que tomará medidas cautelares tras recibir reportes sobre presunta coacción del voto por parte del gobernador Salomón Jara. Según medios locales, el mandatario habría convocado a presidentes municipales a reuniones en la capital y en la región Mixteca, donde se les habrían entregado boletas prellenadas o “acordeones” con los nombres de las candidaturas a apoyar, a cambio de obras públicas y recursos para sus municipios.
Aunque el INE confirmó que analiza la legalidad de estos actos, y advirtió que podrían constituir delitos electorales, hasta el momento la Fiscalía especializada no ha recibido denuncias formales. La vocalía ejecutiva del instituto en Oaxaca también solicitó patrullajes en cabeceras municipales ante el aumento de presiones y denuncias contra el Ejecutivo estatal.
Este tipo de estrategias agudiza la desconfianza histórica que muchas comunidades indígenas mantienen hacia las instituciones electorales y judiciales. En contextos marcados por la desigualdad, la violencia política y la falta de información accesible, el uso de amenazas veladas o promesas de apoyo institucional puede tener efectos devastadores sobre la libertad del sufragio. La participación en estas condiciones no solo pierde legitimidad, sino que refuerza el carácter excepcional y vulnerable de quienes logran postularse sin pactar con los poderes locales.
Deuda histórica
La elección judicial de este 2025, que fue anunciada como un paso hacia la transformación democrática del Poder Judicial, ha revelado los límites reales del sistema para incluir a quienes históricamente han sido excluidos. A pesar del discurso de apertura, la ausencia de acciones afirmativas, la falta de políticas inclusivas y las barreras estructurales explican por qué tan pocas personas indígenas están participando como candidatas o siquiera como actores informados del proceso.
La inclusión formal no es inclusión efectiva. La diversidad no se construye solo con discursos o nombres en una boleta, sino con estructuras que garanticen acceso, participación y representación en condiciones de equidad. Hoy, los pueblos indígenas de México observan una vez más cómo se decide su futuro sin ellos, incluso en procesos que se presentan como democratizadores.
