El “lado B” de un romance clásico o la revancha de Rosario, la de Acuña
Casi todos los mexicanos han oído hablar del trágico asunto ocurrido a finales de 1873, cuando el joven poeta coahuilense, Manuel Acuña, joven valor de la república de las letras nacionales, decidió irse al otro mundo con la ayuda de una buena dosis de cianuro. Como buenos románticos que eran los mexicanos decimonónicos, se corrió la voz, al instante, según la cual, la causa de tan desdichada decisión era una mujer: la musa de los escritores de la época, Rosario de la Peña, a quien, desde entonces, se le cargó la culpa del suicidio. Pero, cincuenta años después de aquel triste suceso, Rosario decidió hablar. Y vaya que habló.
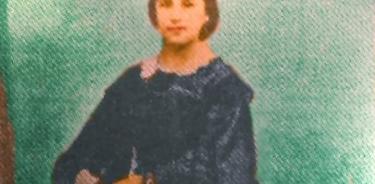
El “lado B” de un romance clásico o la revancha de Rosario, la de Acuña
Distrito Federal, 1923. Fines de noviembre. El automóvil corría dando tumbos por las calles polvorientas del pueblo de Tacubaya, y el ocupante, ignorado por el chofer, contenía a duras penas las náuseas causadas por el vértigo de la modernidad. No era lo suyo andar trepado en uno de esos armatostes, que seguían siendo una novedad en el México que se abría al siglo XX. Pero el objetivo era de primer orden. No, de primerísimo orden. No todos los días se acudía a una casa retirada del bullicio de la capital, en busca de una leyenda. Porque el mareado personaje en cuestión, iba a reunirse, nada menos que con Rosario de la Peña, Rosario, la de Acuña.
¡Cuántas expectativas traía en el pecho el ocupante del auto! Iban a cumplirse cincuenta años de aquel diciembre de 1873, cuando buenos amigos encontraron muerto al joven Acuña, en su humilde cuarto de estudiante, en el lóbrego edificio de la escuela de Medicina, y al acercarse al cadáver habían captado, en los labios del muerto, el famoso olor a almendras amargas que delata a quienes han elegido al cianuro por su compañero para el viaje final.
Pero eso, en 1923, lo sabía todo México. Era una de esas leyendas románticas, de amores desdichados que le gustan a todo el mundo y que encasillan a los protagonistas, para siempre, en un solo papel a desempeñar. Así, Acuña era el poeta laureado, sufriendo de amores por el desprecio de una mujer bella, talentosa e interesante, es decir Rosario de la Peña. Traducido al romanticismo popular, la “culpa” de aquel suicidio había sido de Rosario y de nadie más. Esa era la historia que, en términos generales, conocían los mexicanos, medio siglo después.
Lo que no sabían esos mismos mexicanos es que Rosario de la Peña aún vivía. Había dejado la Ciudad de México, y veía transcurrir el tiempo en una casita de Tacubaya. Hasta allá, rebotando en un automóvil, iba uno de esos personajes que ya se habían integrado al paisaje nacional, a fuerza de preguntas y de tenacidad: un reportero.
APARECE EL DIABLO. Así era conocido, en el medio periodístico de aquel entonces, el ocupante del auto: “Roberto, El Diablo”. En realidad, se llamaba Roberto Núñez y Domínguez, pero casi nunca firmaba con su nombre real. Era veracruzano y desde 1917 trabajaba para el periódico Excelsior, a donde llegó con 24 años cumplidos. Para 1923 estaba más que inventariado en aquel diario, y había trabajado mucho para Revista de Revistas. Tuvo muchos seudónimos, pero el que le gustaba de verdad era El Diablo. Lo había tomado de una ópera de Giacomo Meyerbeer estrenada en 1831, precisamente, Robert, le Diable.
El fuerte de Roberto, en realidad, eran las crónicas teatrales, las crónicas taurinas, las entrevistas con las tiples del momento y las actrices de moda. ¿Por qué le dio, entonces, por buscar a Rosario de la Peña?
Como se verá, hasta El Diablo tiene su corazoncito. Y este diablo iba en pos de la leyenda, del romance que había eclipsado a muchos otros en el siglo XIX; deseaba, en suma, echarle mano al pasado, y tocar por unos instantes y con la punta de los dedos, eso que anhela todo periodista y que se llama eternidad.
APARECE LA MUSA. Todos, o casi todos los que tuvieron que ver en aquella historia tormentosa que terminó con Acuña sepultado en el Panteón del Campo Florido, estaban muertos en 1923. Ya no vivía el poeta Juan de Dios Peza, tampoco los grandes liberales de la generación de la Reforma y los contemporáneos de Porfirio Díaz, que llenaban el salón de la casa de Rosario en los días de la República restaurada. El maestro de la generación de Acuña, Ignacio Manuel Altamirano, se había muerto en Italia, en 1893, no sin antes jugar un papel interesante en aquel sainete pasional. Al conocer el suicidio del poeta coahuilense, Altamirano, que vivía en la calle de la Mariscala, a pocas cuadras del hogar de Rosario, entró en estado de exaltación: echó a correr a la Plaza de Santa Isabel, donde vivía la muchacha, y donde hoy se levanta el Palacio de Bellas Artes. Entró con gran escándalo, y llegó hasta la habitación de la joven. Al encontrarla, le gritó: “¡Qué has hecho, Rosario, qué has hecho! ¡Se acaba de matar Manuel Acuña!".Eso era lo que quería escuchar Roberto El Diablo de labios de la Musa. Pero ocurría que la musa en cuestión, que había pasado cincuenta de sus 76 años escuchando eso de que la culpa de la tragedia era de ella, tenía ganas de contar otras cosas; ser nuevamente Rosario de la Peña y no Rosario, la de Acuña.
Y así llegó el encuentro entre El Diablo y la Musa.
Ella, menuda, vestida de negro, con la cabeza blanca y la cabellera peinada en chongo. Como el reportero va en busca de la leyenda, acomoda a la mujer de la vida real a sus expectativas y a la historia que desea contar. La mira a los ojos, y luego anotará: “…en los ojos profundos perduran reflejos del fuego propicio a Eros, en que se abrasaron tantos corazones”. En un gesto cordial, la anciana que es leyenda se levanta para traer el famosísimo álbum de tapas de nácar, donde es fama que hay autógrafos de los escritores más ilustres de México, pero también el “original” del Nocturno de Acuña, ese poema que pasó a la historia como el Nocturno a Rosario.
Como El Diablo ve lo que quiere ver, “encima” su sueño romántico en la educada anciana que le atiende. Después, tendrá el reportero la puntada de describirla: “Viéndola andar, tan erguida, tan ligera, como la más juncal mocita abrileña, no puedo menos que evocar su figura de hace medio siglo, cuando con su porte garrido y su aire seductor iba a su paso encendiendo lámparas de inquietud”.
Fluye la conversación, se empieza a construir la entrevista. Muy atenta, muy gentil, sí. Pero Rosario empieza a deshacer el mito romántico, para inquietud del Diablo. Y así, cuenta la historia. SU versión de la historia.
LA REVANCHA DE ROSARIO. Sin alterarse ni un gramo, la anciana musa empieza a contar: conoció a Manuel Acuña en casa del general Joaquín Téllez. Se lo presentaron en calidad de “nueva gloria nacional". Era mayo de 1873, y no tenía sino unos pocos días que la obra teatral del poeta, El Pasado, se había presentado con éxito clamoroso. Acuña, por tanto, estaba de moda. Según Rosario, el poeta se prendó de ella al instante, y le pidió que leyera por él algunos versos que llevaba en unas hojas.Poco después, ya estaba Acuña empeñado en acompañar a su casa a la familia De la Peña y en el trayecto pidió permiso para visitar a Rosario y frecuentar su casa. Así, se integró a la tertulia donde muchos de sus amigos ya tenían un sitio.
Pero la Musa quería hablar de ella, y se le escurre al Diablo: recuerda a todos aquellos hombres talentosos que la visitaban, y le confía al reportero que el más simpático era José Martí, y el más talentoso, don Ignacio Ramírez, el famoso Nigromante. “¡Qué hombre aquel, era una enciclopedia! Y luego que a su saber añadía un lenguaje tan florido tan galano, que arrullaba como una música… Ni ninguna ciencia ni ningún arte tenía secretos para él”.
Esos recuerdos no alteraban a Roberto El Diablo, quien, en cambio, estaba casi en éxtasis hojeando el álbum de Rosario. Y sí, ahí está el texto del Nocturno. Vuelve a la carga el reportero, y regresa a Acuña. Con algo que puede ser fina crueldad femenina, Rosario responde: “Había decidido no hacerlo nunca [contar la historia del poema] y llevarme a la tumba mi secreto. Si ahora accedo es sólo por la solemnidad del homenaje que se trata de tributar al poeta en la fecha del cincuentenario de su muerte… y no sería justo que yo negara mi grano de arena en la hora de la glorificación…”.
Pero lo que sigue está lejos de ser un homenaje al poeta: A poco de conocerla, Acuña le declara su amor. Ella responde que no siente más que “admiración por el poeta y amistad por el caballero”. No obstante, no es un “no” rotundo; le da esperanzas: tal vez con el trato, con el tiempo, algo ocurra.
Acuña no necesita más. El hombre es feliz dentro de los tormentos y la fascinación por la muerte que se nota en la poesía que publicaba. A poco, a raíz de un homenaje que recibe, entra como huracán en el salón de Rosario, donde ella conversa con El Nigromante, y arroja a sus pies las coronas de flores que un rato antes estaban en su cabeza de poeta. Así se hace público el asunto: Manuel Acuña ama con locura a la señorita De la Peña y Llerena.
A los pocos días, Rosario es visitada por Guillermo Prieto, quien le cuenta la vida personal del joven Acuña, que, a esas alturas, ya hasta la llama “mi santa prometida”, cuando la mujer no ha dado un “sí” definitivo. Resulta que Acuña tiene amores con su lavandera, y los ha tenido con una poeta, Laura Méndez, que incluso, tiene un hijo de él. “Así es que tú sabes lo que haces”, concluyó Prieto.
Enterada Rosario, esa misma noche enfrenta a Acuña, no bien este se apersona en el salón. El reclamo es fuerte: “¡Qué tal si me he creído de sus palabras!”. Lo reta a negar la existencia de las dos mujeres. Acuña reconoce que todo es verdad. La dama aplica la puntilla: “Yo creo que ya no me seguirá diciendo ‘mi santa prometida’ ”.
Aturdido, Acuña se sienta ante una mesa y escribe en el álbum. Llegan más visitas, y mientras Rosario las atiende, vigila en silencio al poeta. Cuando termina, toma su sombrero y le dice al objeto de su amor: “Lea esto, a ver qué le parece”. Era el Nocturno.
La verdad de Rosario es una gran historia, aunque no se parezca a la que Roberto El Diablo trae en la cabeza, de modo que escucha sin interrumpir. Una tarde, el poeta se apersona en casa de la muchacha. No tiene mucho que ha escrito el Nocturno, y le pregunta: “Rosario, si usted me llegara a querer, ¿sería capaz de tomar cianuro conmigo?”.
La muchacha lo regaña: “Qué cosas se le ocurren. Ni usted ni yo tenemos por qué matarnos. Deje de pensar en tonterías”. Rosario le cuenta al reportero que la tendencia suicida de Acuña era una “tara familiar” y que dos hermanos del poeta también pusieron fin a sus existencias. El 5 de diciembre de 1873, el enamorado sin esperanza se despide como todas las noches, y deja en la mano de su musa una carta, donde se despedía de ella “para siempre”. Rosario, desde luego, cree que el personaje exagera. Por eso no le echa de menos cuando Acuña no llega a saludarla, como todas las mañanas, después de sus prácticas de medicina en el Hospital de San Andrés. Hacia las 2 y media de la tarde, ella y toda la ciudad se enteran: el poeta se ha suicidado.
Mientras todos los poetas románticos se hacen lenguas culpándola de la tragedia, Rosario aguanta con entereza: ni siquiera se presenta en el cementerio ni al sepelio de su enamorado.
—“Pobre Acuña”, declara Rosario sin inmutarse. “Hace mucho que le perdoné lo que hizo”.
—“No creo que tenga usted que perdonar a quien le escribió un poema tan hermoso”, reclama el periodista.
—“¡Todos los poetas de México me escribieron poemas hermosos!”, se altera la anciana, ya un tanto molesta.
—“Sí, pero ninguno se suicidó por usted”, remata El Diablo.
Y ahí se acaba la entrevista. Roberto El Diablo lleva su material para escribir, pero su leyenda va hecha añicos. En cambio, carga en su libreta de notas la verdad de una mujer.



