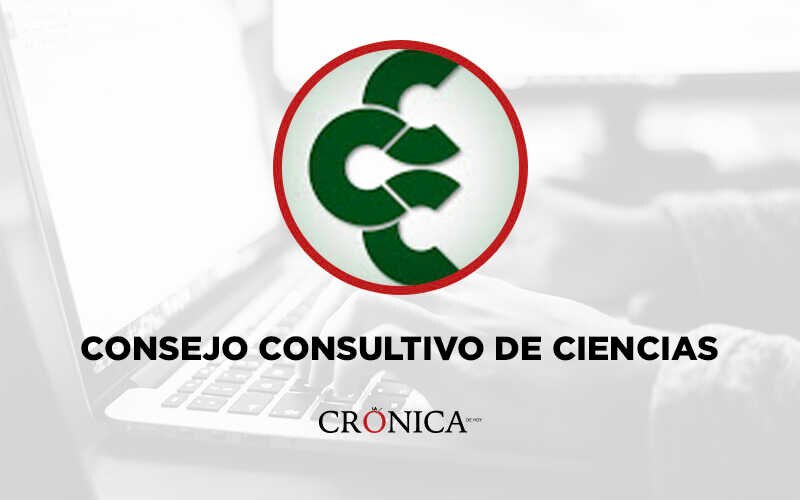
Alfonso Larqué Saavedra*
El Banco de Germoplasma del trópico mexicano del área maya, establecido por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) en el Parque Científico Tecnológico del estado de Yucatán, ha anunciado la inauguración de un museo vivo de plantas con la apertura de dos colecciones: las plantas de los libros sagrados de los mayas, y el Popol Vuh y el Chilam Balam. Ambos jardines enmarcan la cosmogonía de los mayas y seguramente serán un atractivo para los interesados en esta sobresaliente cultura del sureste mexicano.
El libro del Popol Vuh, llamado así en el siglo XIX por el francés Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, tiene raíces en la palabra maya Popol, que significa reunión, comunidad, casa común, junta y Vuh: libro o árbol de cuya corteza se hacía el papel. Según los expertos, el Popol Vuh es el libro sagrado de los indios quichés que habitaban la zona de Guatemala y narra “Las antiguas Historias del Quiché”; en él se reseña el origen del mundo, de los indios mayas y la historia de todos los soberanos.
El libro conjuga información de su mitología, religión, historia, costumbres, leyendas y es esencialmente una descripción del conjunto de tradiciones mayas. Se desconoce el nombre del autor, sin embargo, el profesor guatemalteco Adrián Recinos, estudioso de este importante documento, señala que hay indicios de que fue escrito en 1544 por miembros prominentes de la nobleza del reino quiché. Se reseña que poco después el libro fue transcrito al latín por Fray Alonso del Portillo de Noreña, y la versión en español aparece a principios del siglo XVIII (1701) escrita por el fraile dominico Francisco Ximénez, residente de Santo Tomás Chichicastenango, Guatemala.
Este libro puede ser integrado dentro de la colección de códices y se ha señalado que la versión original se escribió en piel de venado. La tecnología de curtir pieles para la escritura, que se dominaba en el siglo XVI, forma parte de la biotecnología prehispánica, capítulo de la historia de la ciencia mexicana que está pendiente de ser atendida con la suficiente profundidad.
El Popol Vuh, el libro de la cosmogonía maya, cita 25 especies de plantas pertenecientes a 18 familias botánicas. ¿Cuáles son estas especies? ¿Para qué y por qué las utilizaban? Estas son algunas de las preguntas centrales que empezaron la búsqueda que demandaba, entre otras cosas, traducir los nombres de las plantas del maya a la botánica actual.
Otro libro sagrado es el Chilam Balam, texto escrito durante y después de la conquista española que reseña fundamentalmente la vida maya peninsular. Los especialistas dicen que es un compendio de libros escritos en diferentes épocas y enriquecidos en diferentes lugares; por lo que existe el Chilam Balam de Chumayel, el de Ixil, el de Maní, entre otros. Se dice que fue escrito porque el misionero Fray Diego de Landa quemó todos los códices y testimonios mayas; por lo que los hombres sabios que sobrevivieron, lejos de abandonar la idea de perder el conocimiento milenario de su cultura, escribieron este libro en el que dan cuenta de sus tradiciones y costumbres.
En ambos libros se relacionan numerosas especies de plantas pertenecientes a diferentes familias botánicas que siempre han acompañado a los integrantes de esta etnia. Algunas de ellas tenían significados mágico-religiosos. Otras eran utilizadas para la preparación de bebidas, se anotan las alimenticias o las usadas para la elaboración de utensilios como contenedores y antorchas; también aquellas que tenían usos industriales, como las plantas que usaron en la elaboración de la pelota del famoso juego que se practicaba en las numerosas canchas que se aprecian en los sitios arqueológicos de esta y otras culturas de Mesoamérica.
Estas descripciones son evidencias del conocimiento maya sobre la biodiversidad del área que habitaban. Se ha considerado que las cualidades de las plantas relatadas en ambos libros expresan el conocimiento de los mayas, que nos remontan al menos 500 años. Por ello, proponemos sean usados como el antecedente obligado y más sólido para fundamentar como soporte teórico el estudio de los sistemas agrícolas tradicionales que aún se practican: la milpa y el solar maya.
La propuesta nace por la omisión o ausencia de estos libros como referencia vertebral de los numerosos trabajos que hasta ahora han sido publicados por académicos mexicanos o extranjeros sobre estos sistemas agrícolas.
El Banco de Germoplasma del CICY ha definido -además de establecer el museo vivo- dedicar, en principio, una bóveda de temperatura controlada a las semillas ortodoxas de las plantas de ambos libros; la cual seguramente procurará mantener in vitro las especies recalcitrantes. Anexo a este bloque de colecciones del banco, se dispondrá de otra colección que incorporará las especies de plantas de los dos sistemas intensivos de producción tradicionales que actualmente practican los mayas: la milpa y el huerto (o solar maya) por la importancia que se les ha empezado a dar como modelos dentro de la corriente llamada sustentabilidad.
El proyecto referido fue planteado y aprobado por el Director General del CICY desde el año 2011, quien lo definió como relevante en el nuevo conjunto de acciones que esta institución había iniciado dentro del modelo SIIDETEY en las instalaciones del citado parque -que tiene un quinquenio de haber iniciado su edificación- y de esta forma enriquecer la cultura sobre la biodiversidad y la importancia de su conservación.
Dentro de este marco conceptual, en el Banco se han integrado otras colecciones valiosas como: las plantas más importantes de la herbolaria maya, las plantas endémicas, las que se encuentran en peligro de extinción, entre otras. Ojalá este visionario proyecto en el que han participado destacados académicos del CICY pueda seguir transfiriendo al sector social el producto de sus aportaciones a la ciencia en esta la llamada era del conocimiento.
*Coordinador de Agrociencias de la Academia
Mexicana de Ciencias
Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias
difusion@ccc.gob.mx
Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .

