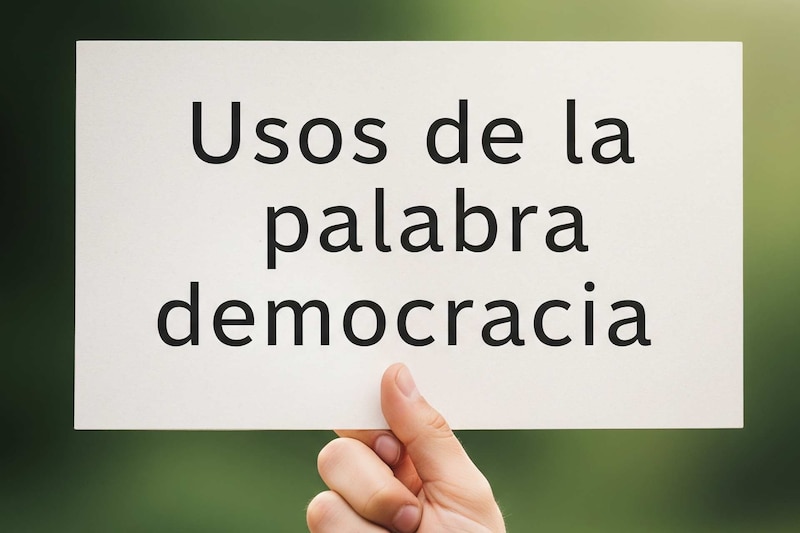
Hay una confusión crónica sobre qué es la democracia. Nos llamamos democráticos cuando, en grupo, decidimos algo por votación. En política se ha estirado el término al extremo de que se utilizó para legitimar consultas improvisadas con participación mínima de los ciudadanos o, como ocurrió recientemente, cuando se eligieron jueces y magistrados con participación mínima de la población y con votantes que, en su mayoría, usaron un “acordeón” para guiar su voto.
El término se ha corrompido. En mi época universitaria, el Partido Comunista manipulaba la expresión de democracia tratando de agitar a los alumnos contra las autoridades. Se hablaba de “universidad democrática, crítica y popular” o de “asambleas estudiantiles democráticas”, etc. Hoy esta expresión se sigue manoseando para fines políticos diversos. En las escuelas bajo el régimen de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se dice que se enseña democracia cuando los alumnos votan cualquier decisión. No puede afirmarse que esto sea malo, lo que es injustificable es que esos ejercicios se consideren prácticas esenciales para la educación ciudadana.
Se asume una perspectiva distinta de la democracia cuando se parte de la nación y del estado nacional. Debemos asumir que la democracia en sentido moderno es un sistema nacional que se basa en elecciones universales, en la representación, en la división de poderes, en la deliberación pública, en la pluralidad, en leyes que dan sustento a los derechos humanos y en un sistema de obligaciones de los ciudadanos.
La nación mexicana se construyó originariamente a través de un pacto político que se ha renovado con el tiempo. Los miembros que integran la nación son los ciudadanos y las instituciones públicas (del Estado) son medios que la ciudadanía ha creado para asegurar una convivencia pacífica, ordenada y justa. Es verdad que el hecho más relevante de una democracia es el voto, no para decidir sino para elegir a quién va a decidir. El elemento esencial de la democracia real (no el ideal) es el método de selección de dirigentes.
La democracia, entonces, es una forma de vida que se funda en elecciones limpias e imparciales y, además, incluye la libertad, el diálogo público, la paz, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los ciudadanos y la solidaridad. Una parte clave es que en una sociedad democrática debe garantizarse una educación básica común y de calidad.
La educación ciudadana debe ser un pilar fundamental de esa educación y su objeto es transmitir a las nuevas generaciones conocimientos, habilidades y valores que los capaciten para desenvolverse con sentido crítico en el escenario de esa democracia entendida como democracia nacional. Claro, la globalización y las tecnologías digitales --principalmente las redes-- han cambiado drásticamente ese escenario y las nuevas circunstancias exigen un cambio profundo en las prácticas educativas.
En síntesis, hablamos de democracia, en sentido estricto, cuando nos referimos al Estado Nacional. La educación ciudadana deseable es aquella que busca fomentar las facultades que aseguran un excelente desempeño del ciudadano en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades en el marco nacional. Desde esta perspectiva, la “democracia escolar” no es sino una metáfora reduccionista respecto a la democracia nacional.
La base fundamental para la educación del ciudadano es el conocimiento sobre la estructura política de la nación. La nación es el marco necesario de toda democracia. La democracia es nacional o es una metáfora – aunque, repito, también sea legítimo que se utilice para otros fines y en otros contextos.
En el caso de la Nueva Escuela Mexicana, la adulteración de la palabra democracia es obvia. La NEM asume como universo social exclusivamente a la comunidad y descarta a la nación. No propone una educación común sino una educación diversa (en función, se dice, de la diversidad étnica). En realidad, comunidad y nación son dos realidades radicalmente distintas. Las comunidades originarias preexisten a la nación. La nación surgió de un pacto político forjado progresivamente desde que México se emancipó del colonialismo. En más de dos siglos, los mexicanos creamos instituciones modernas bajo la forma de Estado con los cual se buscaba construir un orden social fundado en reglas compartidas.
Cuando hablamos de nación nos referimos al pacto histórico que se desenvolvió desde finales del siglo XX mediante reglas democráticas –aunque, como sabemos, ha sido vulnerado gravemente a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo sigue siendo en la actualidad--. El cuerpo de la nación lo integran los ciudadanos y la democracia es un sistema en donde los ciudadanos deciden quiénes gobernarán a la nación.
El estado democrático es una materialización destacada de la modernidad de México, pero ocurre que el discurso de los gobernantes de la 4T es anti-moderno. Ese discurso frecuentemente no se expresa con la claridad y con la lógica que deseamos, pero su afán por construir un poder unipersonal, su oposición a las clases medias, su pugna con los empresarios y su mistificación del “pueblo”, son síntomas indiscutibles de su anti-modernismo.
Esa postura se refleja adicionalmente en la aversión que los gobernantes han mostrado hacia los intelectuales, su desprecio hacia la cultura universal, su rechazo a la meritocracia y su condena de todo espíritu emprendedor. Ese antagonismo contra la modernidad se refleja diáfanamente en la reforma educativa de 2022, la NEM, que propone, una forma de “educación popular” que pone como modelo de sociedad a la comunidad local (urbana o rural, indígena o no indígena) y desprecia a la nación. Repito, en este esquema la comunidad (sobre todo la comunidad indígena) es el referente cultural y no la nación moderna y global en que vivimos.