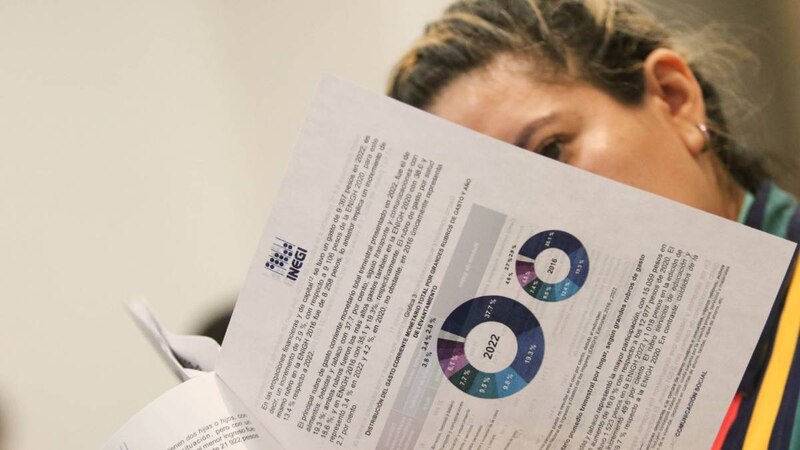
La cantidad de información y datos de los que nos provee la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares merece un trabajo de exploración igualmente extenso y arduo. La tarea es tan grande que, a decir del economista Enrique Provencio, “terminamos de reconocer todo lo que ofrece cuando ya está lista la siguiente encuesta, dos años después”.
En efecto, después de los censos, la ENIGH constituye la fuente de información más importante sobre la sociedad y la economía en México. Por eso, conviene tener en mente -confirmadas- sus cifras y sus conclusiones más importantes.
El crecimiento del ingreso en la población del país -entre 2018 y 2024- fue de 20.6 por ciento. Pero en los deciles más pobres mejoró en casi un 30 por ciento. Esto sin contar las transferencias. Ahora bien, si las incluimos, la mejora global del ingreso fue de 24.2 por ciento.
Cosa que inmediatamente arroja dos observaciones: se trató de un proceso redistributivo en una economía casi estancada, con un crecimiento del PIB de apenas 0.9 por ciento en promedio en ese mismo sexenio, o sea, buena política salarial con pésima gestión macroeconómica. Las dos cosas son ciertas.
Y en segundo lugar, las transferencias vehículadas por los programas sociales explican una parte pequeña de la mejora total: el 15 por ciento, más pequeña aún, si tomamos en cuenta el enorme esfuerzo presupuestal que se ha hecho para sostener tales programas (más que se duplicaron). Dicho de otro modo: el 85 por ciento de la mejora se debe a los mejores salarios, impulsados desde la base, por los mínimos.
Si abrimos la mirada al largo plazo, desde que se mide la pobreza en 1992, veremos que en aquel año, el 53 por ciento de la población era pobre por ingresos, se mantuvo en 50 por ciento hasta el 2018, pero en 2024 había caído a su cifra históricamente más baja, el 35.4 por ciento.
¿Estamos, como se ha dicho, ante una ilusión óptica dado el cambio de ciertas preguntas en la ENIGH? Pues veamos que pasó con el registro de las cotizaciones en el IMSS. Esa no es encuesta, no depende de lo que preguntas, sino que es el universo total del trabajo formal en México. Resulta que en ese periodo, el salario medio de cotización se incrementó un 23.7 por ciento en términos reales, cifra perfectamente congruente con las que arroja la ENIGH.
No olvidemos: la pobreza (multidimensional) se redujo de 55.7 millones en 2028, a 38.5 en 2024, es decir, 17 millones dejaron esa condición y lo hicieron, sobre todo, por su trabajo mejor pagado a través de tres “fuerzas principales” que explican la reducción: la llegada de más mujeres al mercado laboral, el empleo formal que pudo aumentar y sostenerse a pesar del estancamiento y, los aumentos a los salarios mínimos que envuelven a las otras dos.
De esa suerte, en 2024 las remuneraciones constituyeron el 30 por ciento del ingreso total, mientras que las ganancias del capital explican el 40.7. Para dar una idea de lo que esto significa: en los países desarrollados, típicamente, los salarios representan el 60 por ciento del ingreso total… estamos todavía lejos de ese umbral.
La desigualdad de los ingresos disminuyó, por supuesto, pero no para ponernos al nivel de Canadá, como dijo la presidenta en su informe. En realidad, el famoso coeficiente de Gini por ingresos comparables, informa que México dio un pequeño brinco para ser menos desigual que Chile y Costa Rica, pero sigue siendo más desigual que Turquía, Corea, España, Portugal y por supuesto, Canadá.
Mirar los datos en el nivel regional es absolutamente estratégico, pues el Estado de México sigue siendo el gran productor de pobres en el país (allí, 5.5 millones carecen de lo indispensable), seguido por Chiapas y Veracruz.
En su conjunto, la ENIGH 2024 ha venido a echarnos en cara el “redescubrimiento del trabajo” como la vía cierta para salir de la pobreza. Contrario a lo que pregonaron tecnócratas o populistas, la solución a la pobreza y a la aguda desigualdad no son los programas sociales ni focalizados ni pretendidamente “universales”, sino el trabajo mejor pagado.
Ahora bien, todos los datos de la actualidad macroeconómica de México parecen conspirar para detener este proceso de redistribución vía el trabajo de cada quien, porque, sencillamente, estamos dejando de crear empleos. Para que haya salarios hay que tener empleos y esto se está deteniendo, una vez más, por el pésimo manejo macroeconómico heredado de López Obrador. Para cerrar este 2025, habremos visto una creación de empleo mermada y para 2026, con la “austeridad” vigente, se calcula que se producirán apenas 351 mil empleos formales.
En otras palabras, el mecanismo del que ha dependido la mejora económica de las familias (el trabajo con mejores salarios) está menguando por la falta de crecimiento. Aranceles, incertidumbre judicial y un paquete económico altamente restrictivo, no generan expectativas ni apetito empresarial: los patrones no contratan a más personas porque no hay visos de expansión por ningún lado.
Así pues, es verdad que México pudo redistribuir sin crecer, pero esta ecuación no puede funcionar en el mediano plazo: urge crecer para que la política salarial sigue rindiendo frutos y para que este país alcance, en el 2030, la meta de un salario mínimo general de 11,795 pesos (2.5 canastas de bienestar, alimentación y otras necesidades cubiertas).
En otras palabras, la estrategia redistributiva exige crecer, reclama otro arreglo macroeconómico. Pero ese es otro artículo.
(La información y los datos, utilizados aquí, fueron presentados y elocuentemente explicados por los economistas Gerardo Esquivel y Enrique Provencio en la sesión mensual de Instituto de Estudios para la Transición Democrática -IETD- del 6 de septiembre 2025).