
Con aire de novela negra y roman á clef (novela en clave), escrita con una prosa plástica y fluida, “Manual de resurrección para vagabundos y profetas”, de Daniel Rodríguez Barrón, es también un thriller intelectual. Es una de esas raras obras cuya lectura refresca el enrarecido aire de las letras mexicanas.
El arranque es explosivo. El primer capítulo comienza a dos voces en párrafos intercalados. Por un lado, se describe con lujo de detalles del apuñalamiento de Guillermo “El Gordo” Mayo, un famoso crítico de arte adscrito a la UNAM y acusado de acoso. Por el otro, aparece la voz de «Meche» atendiendo en plan de enfermera casera a su padre anciano hasta recibir un mensaje urgente de Elsa Lobo, una “maestra” del pueblo de San Dionisio Xipetotec. Como se sabe, una maestra de escuela puede convertirse (lo sabe la SEP) en emperatriz.
En el segundo capítulo la agente Meche conduce por la autopista hasta ese pueblo flotante que podría estar en cualquier parte del altiplano mexicano, incluso en otro país, en vista de la globalización y de la expansión de la megalópolis. Perdido en la bruma, en San Dionisio Xipetotec han estado ocurriendo cosas muy raras. El único cajero de ventanilla en el único banco del pueblo, por ejemplo, ha sido víctima de una carta-bomba que ha cercenado por completo sus dedos. Víctima mortal de otra bomba fue la humilde empleada de una suerte de veterinaria, María Angélica Escobar Rocha. La escena de la explosión es magnífica en colorido y plasticidad. Pues, como la bomba estaba llena de claves de concreto de una y media pulgada que salieron disparados en todas las direcciones, los animales y la veterinaria quedaron clavados contra las paredes, “creando un fresco de preciosas crucifixiones”. Todo parece girar alrededor del apuñalamiento de Guillermo “El Gordo” Mayo, cuyo cadáver Meche contempla con cierta obscenidad.
Un supuesto cuadro perdido de Diego Rivera, pintado en su época como discípulo rosacruz, otorga elementos para entender el mural el «Corrido de la revolución proletaria». Son capas culturales de la trama. No son un misterio: la riqueza del patrimonio plástico mexicano ha sido objeto de todo tipo de vejaciones y crímenes. Detrás de todo documento de cultura hay uno de barbarie (Benjamin dixit). San Dionisio Xipetotec, volviendo a la novela, se convirtió desde las postrimerías del último Porfiriato, en la primera década del siglo XX, en un falansterio, es decir, en donde cada persona se dedicaba lo que más le gustaba. La utopía deja de serlo si existe, si se encuentra en la topografía, si resulta controlada por las instituciones. Las utopías atraen a la policía.
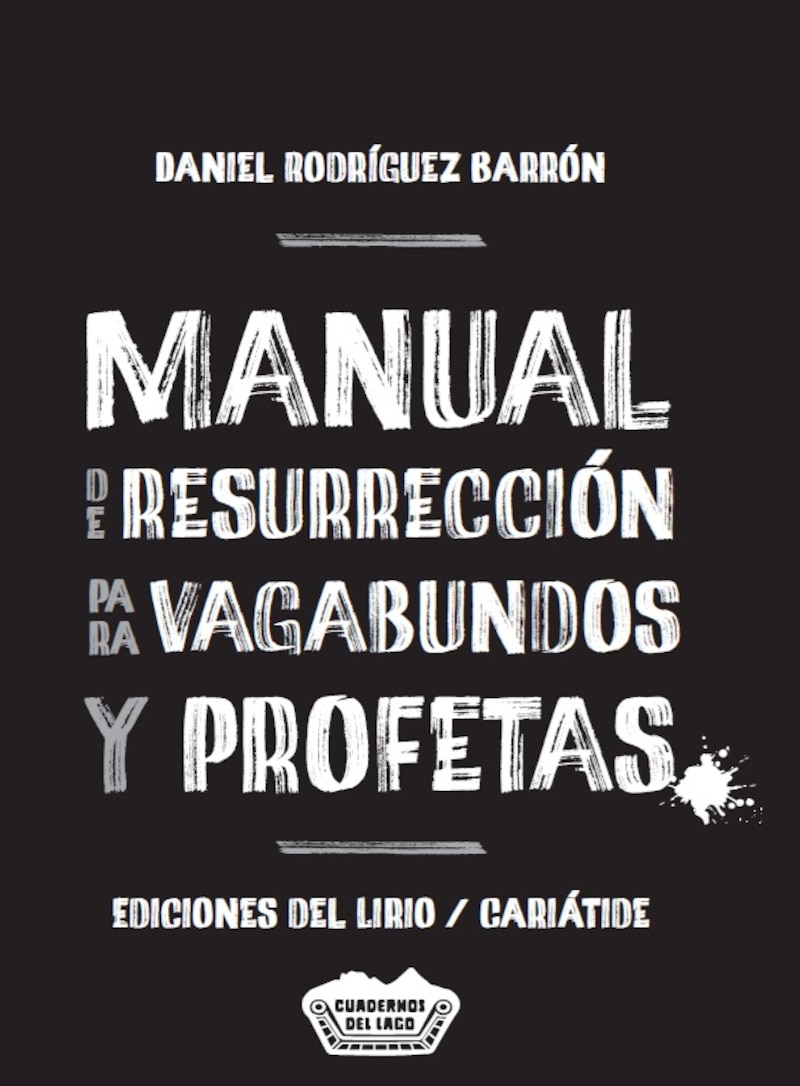
Manual de resurrección para vagabundos y profetas también podría ser una novela de “campus”. Está por estudiarse a fondo lo que simboliza la UNAM en la sociedad mexicana. El centralismo de la UNAM, hay que decirlo, ejerce un control intelectual e ideológico sobre pueblos “mágicos” tan remotos y perdidos como San Dionisio Xipetotec. El supuesto falansterio se vuelve un abismo de indisciplina moral, indisciplina legitimada por el «saber» y «poder». El inevitable divorcio entre lo ético y lo epistemológico invita a pensar en algo más profundo. Pues, a diferencia de instituciones como Harvard Divinity School, nuestras universidades públicas carecen de facultades de teología. Reina en ellas un materialismo desolador, es decir, una falta de reflexión sobre la dimensión religiosa y teológica de la vida. Las meras “letras” o “artes” no son sucedáneos de tal dimensión. Si la espiritualidad se ve como algo inferior o inculto, en el bajo pueblo se acendra la brujería y el satanismo.
En algún momento de la novela, un personaje cita al neoplatónico Plotino, precursor del cristianismo, según el cual, “cada alma se convierte en lo que contempla”. El barroquismo mexicano tanto antiguo como moderno (¿no es a su modo Rivera otro barroco?), con su riqueza visual y simbólica, debería invitar a combatir la frivolidad en virtud de lo sublime y de cierta grandeza (incluso grotesca). Por ejemplo, en una sociedad como la mexicana fundada en la desconfianza mutua y en la falsa formalidad, es muy probable que los celos tengan más fuerza que el amor. Por variar apenas el famoso poema de Quevedo (“Amor constante más allá de la muerte”), un personaje de Rodríguez Barrón apunta: “los celos sobreviven al amor y tal vez incluso a la muerte de quien los había provocado”. En otro pasaje de la novela se reflexiona una intrigante teoría narrativa: mientras las filosofías orientales sugieren calmar la mente despejándola en una suerte de nirvana, de nulidad, en Occidente el relato es la forma de acallarla. Dios se desacraliza narrándose. Así pues, las reflexiones filosóficas se entrelazan con la trama policial y psicológica.
Manual de resurrección para vagabundos y profetas comparte similitudes con otra novela anterior de Rodríguez Barrón, Retrato de mi madre con perros, publicada en 2019 por Seix Barral. En ella, Barrón se adelantó a la pandemia de 2020. Describió una sociedad donde la gente usa cubrebocas y guantes de látex, obsesionada con sus teléfonos móviles. Ambas novelas exploran la monstruosidad de la sociedad contemporánea, un tema común entre escritores de la Ciudad de México, que a menudo plantean escenarios postapocalípticos como si ya vivieran en él.
En síntesis, una lectura atenta de Manual de resurrección para vagabundos y profetas, en virtud de las bondades de la novela negra, invitaría a despejar la opacidad y el secretismo que rodean cada crimen, cada divorcio. El cultivo y la lectura de la novela negra ayuda a combatir la impunidad y el sufrimiento. Es un puzzle intelectual, un desafío para reconstruir la verdad, un enfrentarse cara a cara con la monstruosidad y la frivolidad de nuestros “campus” y cuerpos (ambas palabras tienen la misma raíz etimológica).