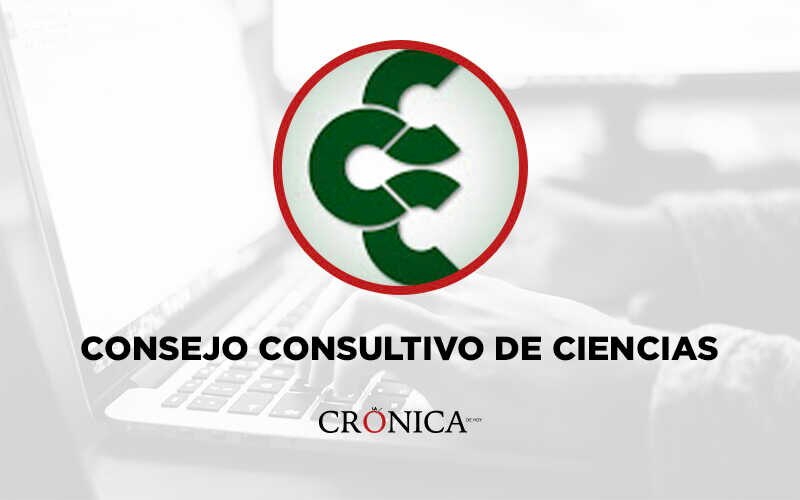
Dra. Pilar Gonzalbo Aizpuru
A todos nos atrae esa breve frase que sirve como gancho publicitario. Quizá porque, cuando nos anuncian que algo está basado en la vida real, sea novela, cine o drama, podemos preguntarnos: ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién? Y con respuesta o sin ella, esa inquietud nos seduce al sugerir que de algún modo nos incumbe, que se trata de gente como yo, que bien pudo vivirla cualquier conocido o que yo mismo puedo verme reflejado en ella y, por tanto, con todo derecho podemos formular nuestra propia opinión. En última instancia, aunque se trate de algo remoto, puesto que nos dicen que en realidad sucedió, asumimos que eso enriquece nuestro nivel cultural, que no es sólo un pasatiempo sino un aprendizaje provechoso.
Por contraste, si preguntamos a un estudiante su opinión sobre la asignatura Historia, su respuesta oscilará entre: inútil, aburridísima, llena de falsedades, manipuladora. Y si intentamos combinar ambas preguntas, para plantear si creen que la historia está basada en hechos reales, provocaremos el asombro y el escándalo: ¿cómo se atreven a decir que “está basada”? ¿Acaso no informa de los hechos reales tal como fueron? ¿Nos están engañando con cuentos fantásticos que tienen un ligero parecido con la realidad? Plantear siquiera esa posibilidad, mencionar en el mismo párrafo la fantasía de la obra literaria o artística y el rigor del trabajo científico del historiador es algo heterodoxo o simplemente estúpido. Y, como me atrevo a confesar, es algo que yo me pregunto una y otra vez, al estudiar los textos de mis compañeros y al analizar mis propias fuentes.
En principio, todos los que nos tenemos por historiadores nos basamos en documentos y por eso sabemos que, en un porcentaje bastante elevado, la documentación puede ser confiable. Naturalmente hay distintos tipos de documentos. Algunos se elaboraron con la intención de falsear la realidad y otros la ocultan o la alteran porque así la percibieron quienes pretendieron dejar constancia de los hechos. Por lo tanto, siempre puede haber errores y desacuerdos, pero forma parte de nuestro trabajo deslindar falsedades comprobables y seleccionar informaciones con un razonable margen de credibilidad que nos permita apuntar lo que nos gustaría llamar resultados finales. Y aquí tropiezo de nuevo con mi incorregible suspicacia ¿quién se atreve a hablar de resultados o conclusiones cuando nos referimos al comportamiento humano? Quizá quepa esa certeza cuando lo que interesa es encontrar los datos cuantificables, lo que puede reducirse a números, días y horas, lo que, en definitiva, son algunos de los materiales con los que se construye la historia. Con ello podemos fijar la fecha, el lugar, el momento y hasta los nombres de algunos protagonistas. Pero eso no es historia. Algo más nos acercamos cuando cedemos el protagonismo a lo que llamamos “el pueblo”, “la sociedad” “los nobles” “los trabajadores” y cualquier otro sujeto individual o colectivo que, en determinadas circunstancias, asumió cierta actitud o tomó una decisión. Pero es demasiado tentador adjudicar a los individuos o a las comunidades del pasado sentimientos o creencias anacrónicos. Porque, si bien es cierto que los hombres, todos, hacemos la historia (como advirtió Karl Marx, sometidos a nuestras circunstancias), no sólo no sabemos cómo resultará esa historia que estamos haciendo, sino que tampoco disponemos de la perspectiva para deslindar lo correcto de lo incorrecto, lo acertado de lo equivocado, lo útil de lo superfluo. El tiempo mostrará cuál era el camino acertado, cuando no estamos a tiempo de rectificar.
Más frecuentes que las falsedades, voluntarias o involuntarias, son los errores por omisión, cuando no encontramos testimonios o ni siquiera los buscamos, relativos a quienes participaron en momentos de la historia sin dejar registro de su nombre, o bien situaciones que pudieron ser determinantes, pero de las que poco sabemos. Sin duda es lo que disfrutamos en la novela y el cine, cuando sugieren sentimientos, destacan creencias y suplen ignorancias. Los vacíos de información o la ambigüedad de interpretaciones permiten reconstruir figuras y situaciones que pudieron darse en su momento pero que no podemos acreditar ni rechazar. La historia de la vida cotidiana evita en gran parte las carencias, permite avalar algunas atrevidas reconstrucciones y nada pierde cuando los documentos tergiversan algún dato, porque lo que buscamos es la información marginal e involuntaria, lo que el autor del documento no pretendía establecer, pero refleja la mentalidad, los prejuicios o los valores de su sociedad. No consta que la población obedeciera los consejos piadosos ni que cumpliera las normas de urbanidad, tampoco sabemos si en verdad se pagaron las dotes registradas o si los pleitos conyugales fueron tal como los describen, pero los libros de cada época, los protocolos notariales y los expedientes judiciales, nos dicen qué se consideraba aceptable o recomendable y cuál era el modelo de sociedad deseable o posible en tiempos pasados.
Mientras las exigencias del rigor académico piden eliminar los relatos, sustituidos por teorías o interpretaciones, y los libros de texto recortan las anécdotas para reducir los temas a píldoras compactas memorizables, la historia de la vida cotidiana es el marco idóneo para el tipo de historia en la que todos somos o pudimos ser protagonistas. Un grupo de compañeros de varias instituciones nos hemos dedicado a ella desde hace varias décadas y hemos buscado el apoyo de los medios electrónicos y audiovisuales a nuestro alcance para salvar ese periodo que transcurre desde que aportamos una novedad hasta que llega a los libros escolares y al dominio público. Con esa meta nos reunimos periódicamente algunos especialistas en temas de interés general y hemos seleccionado cuestiones que discutimos ante de las cámaras, para transmitir nuestras opiniones en esas Tertulias de historiadores que ya pueden seguirse en las redes sociales.(1)
Entre nuestras expectativas está igualmente la de hacer comprensibles los métodos que utilizamos y las características de las fuentes que analizamos. En la colección de La aventura de la vida cotidiana, los libros sobre temas y épocas diversas coinciden en mostrar casos apasionantes de nuestra historia(2) y los caminos por los que transitamos para conocerlos y para destacar su significado como representativos de su época y de la visión de la sociedad y del mundo que imperaba en el pasado, el que retratamos desde el punto de vista de la gente común, siempre “basados en hechos reales”.
1) Pueden buscarlas en YouTube de la página de El Colegio de México o en Twitter o Facebook que proporcionan referencias.
2) Los siguientes títulos aparecerán en las próximas semanas: Un caso criminal de la justicia eclesiástica, Un divorcio secreto en la revolución mexicana: ¡Todo por una jarocha! y Antonio Vanegas Arroyo, un hombre, una imprenta y una época (1880-1901)
Copyright © 2017 La Crónica de Hoy .

