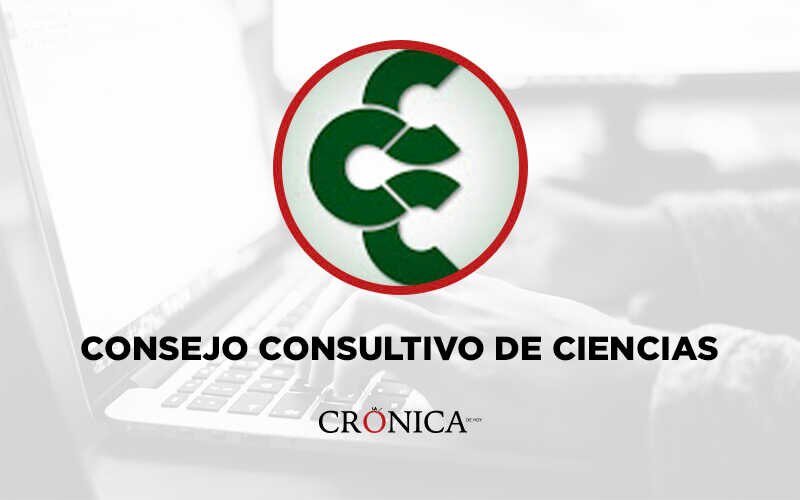
Arturo Menchaca Rocha*
Estas líneas tienen la intención de explicar al público de La Crónica una noticia extraordinaria proveniente del mundo de la ciencia y la cultura: el hallazgo de nuevas cámaras en la Pirámide de Keops, anunciado en la revista Nature del 2 de noviembre de este 2017. Por cierto, en ese artículo se hace mención de un experimento similar realizado en la Pirámide del Sol, Teotihuacán, y reseñado por este autor en La Crónica del 17 de agosto del 2005.
En la escuela aprendemos sobre las siete maravillas del mundo antiguo, la primera de las cuales es la más antigua y la única que aún existe: Keops, la Gran Pirámide de Egipto. Construida hace 5,500 años como monumento mortuorio para el faraón que le da su nombre, es la mayor de las tres que dominan la vista de una zona arenosa que se encuentra en la periferia de la ciudad de El Cairo. Las otras dos pirámides se llaman Kefren y Micerino, y fueron construidas por el hijo, y por el nieto, de Keops, respectivamente. Durante los siguientes 3,800 años la Gran Pirámide se mantuvo como la edificación más grande construida por el ser humano. Se dice que fue hecha en tan solo 20 años por decenas de miles de obreros, lo que muestra el enorme poder que tenían estos faraones. También se cree que veinte siglos después de su construcción, cuando Herodoto la visitó, la pirámide ya habría sido saqueada. Hoy en día es posible visitar su interior, que está constituido por dos cámaras principales (llamadas del Rey y de la Reina) unidas por una Gran Galería ascendente, con casi 10 m de altura. También existe una cámara subterránea que, se dice, pudo haber sido la destinada originalmente para albergar el cuerpo de Keops, quien sin embargo habría cambiado de parecer, haciéndose construir la de la parte alta. Excepto por hallazgos menores, en este monumento no se habían hecho grandes descubrimientos hasta ahora. En realidad, durante muchos años, la pirámide que dominó la atención de los egiptólogos fue la de Kefren. A ésta sólo se le conoce una cámara interior, ubicada en la base del monumento, cerca de su eje de simetría, y que lleva el nombre de Giovanni Battista Belzoni, su descubridor a principios del S. XIX. El marcado contraste con la vecina Keops, hizo sospechar durante mucho tiempo que el volumen de la pirámide de Kefren podría contener una estructura interna similar, pero aún no descubierta ni saqueada, es decir, un posible tesoro arqueológico.
Tal hipótesis motivó al físico de la Universidad de Berkeley y Premio Nobel (1968), Luis Álvarez, a realizar un experimento científico no destructivo para explorar el interior de Kefren, utilizando un tipo de radiación cósmica secundaria conocida como muones atmosféricos. Los muones son partículas elementales inestables de la familia del electrón. Los muones que nos interesan aquí son producidos en la parte alta de la atmósfera (de ahí su nombre) por la radiación cósmica primaria, mayoritariamente protones (núcleos del elemento hidrógeno) de gran energía. Al penetrar en la materia, los muones siguen trayectorias que difieren poco de una línea recta. Sin embargo, su flujo sufre una atenuación que se puede relacionar fácilmente con el espesor de la materia que atraviesan. Por lo tanto, quien se pasea por el túnel de una mina con un detector de muones, puede sospechar que encima suyo hay huecos cuando el conteo de su instrumento aumenta. Así, un aparato que mida la dirección de movimiento de los muones nos puede ayudar a ubicar en el espacio la localización del hueco, incluso su forma. Fue con un instrumento así que en 1972 Luis Álvarez reportó que, en realidad, el interior de Kefren no tiene una estructura hueca que se compare con la de Keops.
Volviendo al artículo de Nature, éste se basa en medidas realizadas por, no uno, sino tres equipos experimentales diferentes: dos japoneses y uno francés, quienes utilizaron técnicas de detección distintas. La más parecida a la de Álvarez es la desarrollada en el laboratorio de Saclay, cerca de París, que está basada en detectores bidimensionales gaseosos muy compactos, denominados multiplicadores electrónicos gaseosos (GEM), desarrollados para la física de altas energías, como la que se realiza en el CERN. A diferencia del de Álvarez, este instrumento se instaló fuera de la pirámide, pero orientado hacia el interior, naturalmente. Los equipos japoneses se instalaron en el interior. Uno de ellos fue construido por el laboratorio nacional KEK de Tsukuba. Se trata de un detector más convencional, basado en un arreglo bidimensional de centelladores plásticos conocido en italiano como odoscopio. Finalmente, el tercer grupo, un consorcio de universidades y laboratorios japoneses, utilizó una técnica basada en placas fotográficas (emulsiones). Esta técnica es en realidad muy antigua, pero tiene la enorme ventaja de ser, también, poco invasiva.
Cada uno de los tres experimentos observó durante meses, desde diferentes ángulos, una región de la pirámide, con un traslape en la parte alta, sobre la Gran Galería. El artículo de Nature muestra evidencia, independiente pero consistente, de un hueco de unos 30 m de longitud, que corre paralelo pero 10 metros por arriba de la Gran Galería. Dos de los experimentos (KEK y Saclay) también exploraron una zona más baja, localizando un hueco menor, ubicado sobre la entrada de la pirámide. Falta, por supuesto, investigar el contenido y el valor arqueológico de estos hallazgos.
En la mística mexicana del Día de Muertos en que apareció el artículo de Nature, me imagino al espíritu del Prof. Álvarez sorprendido y molesto, al enterarse de que experimentos inspirados en el suyo han realizado el descubrimiento que él buscaba… en la pirámide de al lado. Se antoja escribirle una calavera.
*Investigador del Instituto de Física de la UNAM y Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias
Copyright © 2017 La Crónica de Hoy .