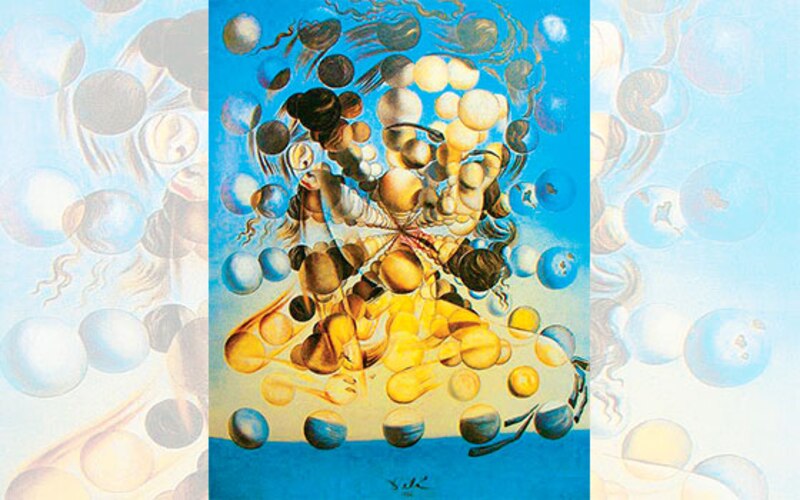
Últimamente, cuando imagino recuerdo. De ahí paso a una forma serena de desmemoria. Y vuelvo a imaginar recordando. Como un círculo que ya no es vicioso porque va borrando sus huellas y empieza siempre a trazarse por primera vez.
Ayer soñé con una pista de hielo y una escalera congelada. El sueño no fue intrigante; el simbolismo del blanco y del frío y de la torpeza de los patines al torcerse en el hielo con mi pie adentro me pareció tan ordinario que opté por darle un sentido literal. Y ni eso sirvió para llamar mi atención.
En la mañana conté el sueño por contar algo y darle una anécdota a la noche que fue incómoda y larga y estuvo llena de cuerpos. Mis sueños nunca se inspiran en la imaginación, sino en el reciclaje de mis recuerdos más elementales.
Hoy es menos previsible que ayer. Ya veré qué me trae la noche. Las gotas de agua en el vidrio tienen la rigidez de una rutina. Tan pronto me fijo, pierden su ritmo y suenan arbitrarias.
Quizá cuando imagino recuerdo porque ya estoy empezando a olvidar.
Me gustaría saber qué voy a olvidar. ¿Lo que imagino? Pero entonces la desmemoria sería un procedimiento barroco en el que uno tendría que descifrar la materia de la imaginación para recuperar los recuerdos que, por si fuera poco, uno ya no reconoce porque los olvidó. De ahí que uno los perciba como imágenes originales. Son pedazos de memoria que tal vez se acumulen hasta fabricar una modalidad creativa de la amnesia. Una película de suspenso extravagante, pues el protagonista es el único que no aparece.
Por más que lo evito, caigo en laberintos. Ha de ser el derrotero natural de las palabras sin rumbo: de inmediato fabrican el artificio de un estilo. Y en los laberintos la complejidad de la superficie es idéntica a la del fondo.
Si sé lo que olvido, recuerdo todo; soy Funes: alguien inmovilizado por el peso de su memoria y luego, si bien me va, por el de todas las ajenas. Pero eso no me proporciona un género, y es lo de hoy. Sospecho que el mío, por debajo de la piel, es neutro. Por desgracia, no vale su argumento de inocencia. Dicen que todo género es culpable de excluir a los otros. Yo sugeriría que el neutro no excluye precisamente porque no incluye. ¿Y entonces quién siente las caricias? El recuerdo que las imagina en el instante en que las olvida.
En la imaginación de este recuerdo recién llegado figuran una niña, un jardín, una casita llena de pájaros en medio del jardín, y tres ventanas en los muros grises. La niña arrodillada raspa un tabique rojo hasta conseguir un polvo de consistencia muy sutil, añadiría el corrector de mis recuerdos, que los desea hermosos y espirituales.
Me molesta que insistan en ser fragmentos: como si no cupieran en la conciencia. Aunque no sé si ocurran en la conciencia, ni siquiera si ocurren: tal vez salen a flote porque se están muriendo. El inconsciente sería su anfiteatro.
No recuerdo mi primer recuerdo.
En el segundo, estoy observando a mi hermano bebé patalear mientras mi mamá le limpia las nalgas y las piernas. Ese recuerdo es suyo, no mío.
O freudianamente, podría interpretarse como el principio de un fin de reino: mi hermano me iba a sustituir en los brazos de mi mamá.
Un esquema perfecto y aburrido: yo me acuerdo porque fue el origen de un trauma; mi hermano no se acuerda porque fue el inicio de una culpa.
Pero no es así porque no es de ningún modo. Yo escojo el azar: se quedan los recuerdos que logran colarse, propios y ajenos. Los demás se olvidan por frágiles: la teoría de la evolución aplicada a la memoria.
Aunque contradice la hipótesis de los recuerdos moribundos. El azar lo permite. La única regla es seguir jugando: recordando.
La memoria es una prueba de mi existencia a lo largo del tiempo, tan tenue que, de hecho, es un artículo de fe.
Puedo pedirle pruebas a alguien más: “¿Verdad que estuve contigo antier?” Si se confirma se deshará el nudo del miedo; si no, la paranoia se desenvolverá en sentido inverso hasta juntarse con el primer recuerdo que es el primer olvido y se morderá la cola en el instante en que se acuerda.
Había dos árboles en el recuerdo y un río largo. Había cuerpos de niñas batallando con el agua helada. Había un estanque más arriba, entre la breña y las piedras húmedas. Había una muchacha metida en el estanque y las niñas mirando, esperando. “Desnúdate”, le decían. La muchacha se quitaba la camisa y las niñas se callaban. El silencio era de los ojos. Las manos de las niñas querían tocar pero el agua estaba muy lejos.
No me acostumbro a olvidar. Percibo los hoyos de lo que estoy olvidando. Supongo que se irán cerrando y que sólo sabré lo que recuerdo, ya sin la muletilla de la dialéctica.
En el recuerdo de este instante hay un cuarto con una litera. Yo estoy en el colchón de abajo y en el de arriba, un muchacho inglés que huele mal. A mí me emociona que sea inglés y que huela mal; me hace sentirme interesante. El muchacho inglés tiene el pelo largo y habla muy bajo. De repente anuncia que se quiere ir. Asoma la cabeza para verme. Yo hago una cara que nunca había hecho antes.
Es un recuerdo que incluye un recuerdo: el de mi cara.
Se puede jugar un ajedrez elemental con las losetas de la calle. Lo hago cuando recuerdo que jugaba ajedrez para impresionar a un público invisible: fruncía el ceño y nunca conseguía ganar.
¿Hoy logrará ser un recuerdo?
(Él es un efebo en otra vida que yo habría querido meter en mi cabeza; un efebo de las ideas y del corazón.)
El sábado estuve en un sitio oscuro a las tres de la tarde. Había comida diminuta en platos enormes. Todos exclamamos: “Son como cuadros de pintura abstracta”, y nos reímos por la referencia y hablamos de los nazis y las culpas, cuánto duran o deben durar, de si hay nuevas poéticas o son las mismas, muy viejas, pero con más sangre, de las mamás que ya se murieron o empiezan a morirse y de las historias perfectas que ni siquiera es necesario escribir.
Bajé al baño y me dije: “Esto no lo voy a olvidar”.
Salimos a la calle y había mucha gente yendo a una feria de pacotilla en un parque. Sonaban los juegos mecánicos. Uno era un dragón que se mecía en el aire como columpio monótono y ruidoso. Los niños gritaban y los papás aplaudían.
La feria no estaba incluida en lo que no iba olvidar. Quizá después sirva para acordarme.
El olor a pasto siempre me conduce a un recuerdo.
En uno estoy recostada y trato de buscar figuras en las nubes. Me dijeron que eso es lo que hay que hacer cuando uno se acuesta mirando el cielo. Pero no encuentro figuras. A veces pretendo y grito: “¡Una flor!” Casi siempre estoy distraída por mi propia imagen: viéndome mirar.
En otro recuerdo voy rodando por una loma y alguien llamado Tote me espera abajo, donde hay una cabaña abandonada con una chimenea cubierta de hojas secas.
En mi memoria el pasto es un reflejo automático: se enciende y coloca imágenes minimalistas en la pantalla, con el ritmo viejo de las diapositivas.
Mi pasto esconde otro pasto y otro más hasta el primero que ya olvidé para recordar el siguiente.
Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .


