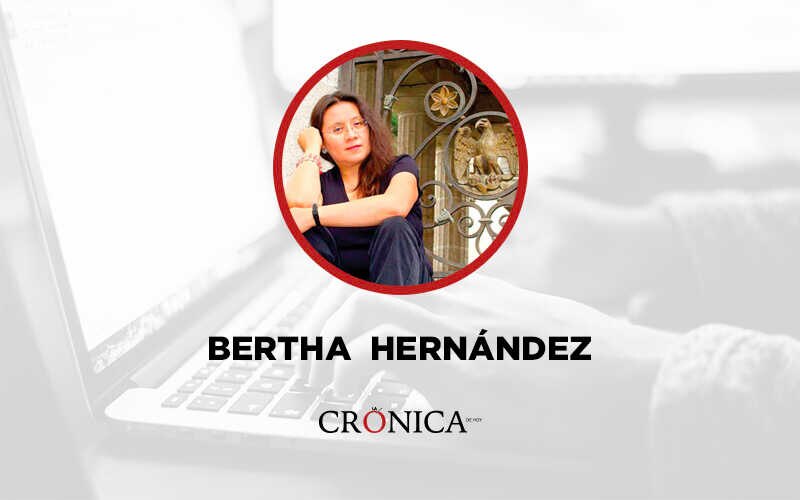
¡Ser payaso! Así como suena, era una de las posibilidades que un mexicano cualquiera podía tener a finales del siglo XIX, especialmente si acababa de salir de una maravillosa función del circo Orrin, y después de ver lucirse al gran Ricardo Bell, ese inglés avecindado en México, que llevaba años arrancando carcajadas del respetable público.
Sí, a no dudarlo, Bell parecía, a los ojos de los enamorados del mundo circense, el payaso perfecto, que con peculiar habilidad, conjuntaba en sí los mejores rasgos de los personajes que manda la tradición: el payaso blanco, con sus atuendos y modales principescos y la cara totalmente blanca, y el payaso rojo o Augusto, tierno, algo bobalicón, de dulce corazón y que, de un modo u otro acaba imponiendo pequeñas victorias a su estirado contraparte. Bell no requería de compañeros o ayudantes; con unos pocos gestos, con concentrarse en contar, muy lentamente, los dedos de su mano y siempre encontrarse con que le faltaba uno, hacía las delicias de señoras, de caballeros circunspectos, de la chiquillería y de la prensa, que llevaba años haciendo la crónica de “sus travesuras”.
El payaso Bell traía la gracia en la sangre, eso era claro, resultado de ser el descendiente afortunado de generaciones y generaciones de cirqueros Bell, que después de triunfar en Europa habían conquistado a los mexicanos en los días de la república restaurada.
Hasta el circunspecto y moralista Ignacio Manuel Altamirano, que era tan reacio a ciertos espectáculos, como el descocado cancán, había caído, dulcemente conquistado por la hermosura y la simpatía de “la señora Bell”, estrella de los actos a caballo, y nada menos que la madre de una tropa de jovencitos de entre los cuales surgiría para mexicanizarse el famoso payaso Ricardo. Llámese herencia, genes o pura y simple suerte, las familias que habían prosperado en el circo tenían retoños florecientes.
Pero, ¿Y los demás, los simples mortales que también soñaban con la fama y el éxito del payaso Bell? ¿Acaso les estaba vedado cambiar su destino? No, por cierto. En los últimos años del siglo XIX, eso que solía llamarse “espíritu moderno” inundaba todas las actividades en las ciudades que poco a poco iban creciendo.
Se hablaba de “ser moderno” en las redacciones de los periódicos; en los espacios de la educación superior, donde, pasados los feos agarrones entre los positivistas herederos de Gabino Barreda y los liberales sobrevivientes de la Reforma, operaban planes de estudio con ciertas concesiones y puntos de conciliación. Vamos, si hasta el viejecito Guillermo Prieto, en su “Breve introducción al estudio de la Historia Universal, explicaciones y ampliaciones del texto de M. Duruy, titulado Historia Antigua” —que no era sino una de las “buscas” del legendario “Güero” para allegarse unos pesos más— se botó la puntada de abrazar, sin mucho pudor, los principios del positivismo para el estudio del pasado, porque “cuadra con el espíritu moderno y con nuestras ideas”.
Existía, en ese México finisecular, la certeza de que la modernidad era ya una forma de vivir, de mirar el futuro con esperanza y con inventiva, porque siendo modernos, se estaba a un paso de la felicidad, ese viejo anhelo que todos los hombres del poder, desde el inicio de nuestra vida como nación independiente, le habían ofrecido a los ciudadanos, desde el lépero más desharrapado hasta el más pomadoso caballero, cliente del exclusivo Jockey Club.
Seguramente, ya se incubaba, en el fuero interno de don Porfirio Díaz, esa reflexión que lo llevaría, a la vuelta de unos años, a afirmar que las “más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio”, eran las “nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano”.
Con un entorno citadino donde ya era perceptible ese aire esperanzado y optimista, ¿cómo no iba a ser igual en los circos? ¿Cómo no buscar en ese “espíritu moderno” la clave para ganar la fama y la fortuna mediante el honrado oficio de payaso? La respuesta estaba en la inventiva del conocido editor Antonio Vanegas Arroyo, que decidió que estaba en sus manos ayudar a esos anónimos y anhelantes émulos del glorioso Ricardo Bell.
¿En qué radicaba lo moderno? En que el aspirante a payaso no necesariamente estaba obligado a pegársele como lapa, en calidad de aprendiz y semiesclavo de alguno de los payasos exitosos. Si leía o hacía que le leyeran los manualitos del editor Vanegas, aprendería versos, canciones, chistes y hasta discursos, todos ellos, elementos esenciales en el desempeño de un payaso que se respetara. Puesto que no había una escuela para payasos —ese era un lujo que Occidente conocería hasta bien entrado el siglo XX—, tanto progreso y tanta modernidad tendrían que hallar un soporte, el de la letra impresa. Hacerse lector de El Clown mexicano proporcionaría al aspirante la información necesaria para lanzarse al ruedo y que sus superiores o los otros payasos, más experimentados, no lo tomasen por un improvisado cualquiera.
No, señor, no. El que se acogiera a las enseñanzas de El Clown Mexicano podría repetir algunos versitos o canciones, rimas y chistes, solicitar la amable colaboración del maestro de ceremonias, o del empresario circense, el que estuviera más a mano, para montar el juego de las semejanzas:
—¡Señor empresero! (sic)
—Diga usted, amigo clown.
—¿En qué se parecen los carpinteros a los perros?
—Usted siempre con sus ocurrencias… se parecerán en que, cuando tienen hambre, comen hasta palos…
—¡Pues qué taruguito es usted!
Después de un largo diálogo en el que el payaso se envalentona, pues el poderoso empresario simplemente no da una, se resuelve el enigma:
—¡Pues no sé en qué! ¡Me doy por vencido!
—¡Pues los carpinteros se parecen a los perros en que ambos menean la cola!
El Clown Mexicano no era solamente un asunto de chistes. A veces, en el trabajo de payaso se ofrecía dar breves mensajes, pequeños discursos: explicar por qué a veces la función era a beneficio de algún personaje o una causa noble, para pedir, con humildad y a nombre de toda la troupe circense, los aplausos del público.
Saludos, despedidas y agradecimientos, por lo que podemos leer en los cuadernillos de Vanegas, eran algunas de las obligaciones de un buen payaso. Después del primer número, Vanegas dejó de encargar las portadas a Manilla. En adelante, fueron obras de José Guadalupe Posada, quien desplegó en la serie, hermosos retratos de los payasos de los circos mexicanos: a veces un payaso blanco con su inseparable Augusto, otras un clown acompañado de perritos amaestrados; otras veces junto a los queridos e impresionantes elefantes, y a veces rodeados de trompos, pelotas, campanas y silbatos, todo lo necesario para lucirse por todo lo alto.
Al llegar el siglo XX, Vanegas le cambió el nombre a la serie: se llamó El Moderno Payaso, y en las portadas comenzaron a aparecer payasos con cierto toque caricaturesco, enanos de cabezotas notorias, caminando en un barril o montados en burros o elefantes.
Allí estaba todo, al alcance del audaz o del soñador. La clave para ser un payaso completamente exitoso y cerrar la jornada con el agradecimiento consabido: “Así pues, para el domingo/ sin falta alguna te aplazo/Esperándote…acostado/ Tu servidor, el payaso”.
Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .



