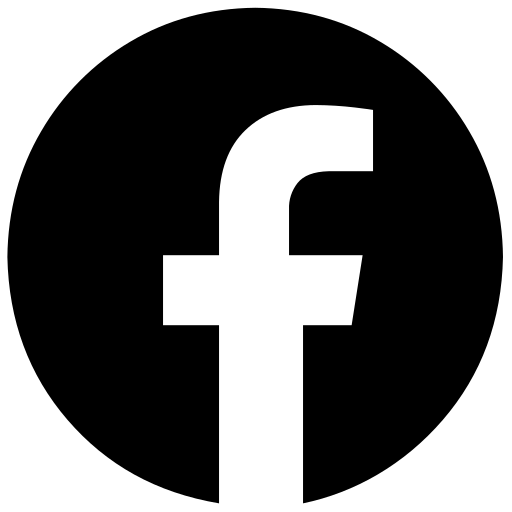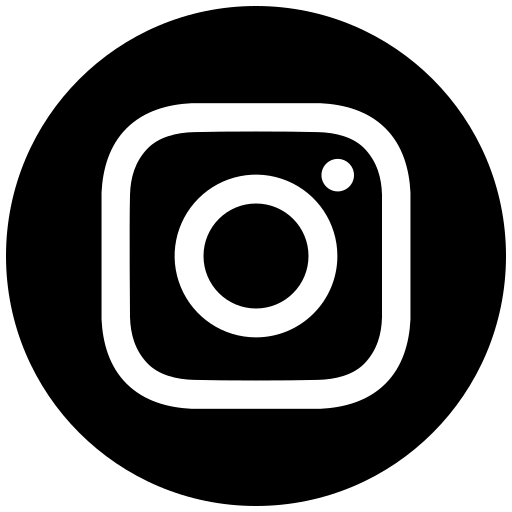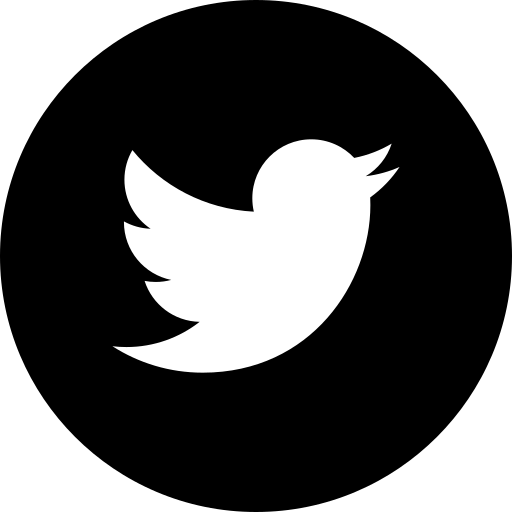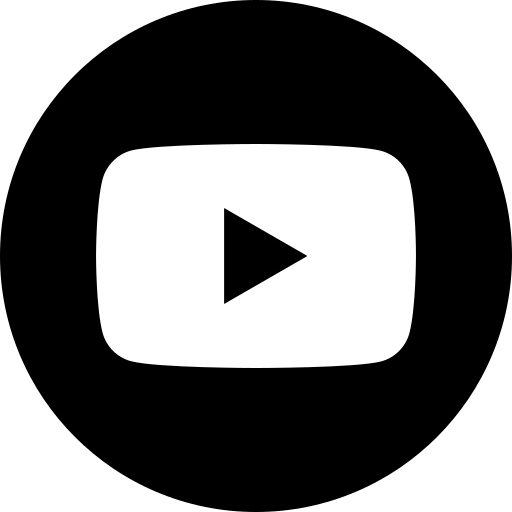Federico Campbell y Jorge Aguilar Mora, dos homenajes, una conversación
Siendo un escritor y un periodista fundamental para entender la vida intelectual de México en el cruce de dos siglos, en la Ciudad de México y en Tijuana se han organizado por estos días sendos homenajes a Federico Campbell, al cumplirse la primera década de su deceso. Hace también unas semanas murió otro escritor relevante en la construcción de la literatura contemporánea de México, cuya obra provocativa, experimental y monumental tiene menos lectores de los que amerita: Jorge Aguilar Mora.

Federico Campbel y Jorge Aguilar Mora.
Había pensado dedicar una entrega de esta colaboración semanal a Jorge Aguilar Mora, de igual manera que tenía planeado dedicarle unas líneas a Campbell, un autor al que no sólo me une el recuerdo de haber sido un generoso y atento lector de mis primeros textos de juventud, quien me demostró la manera de diluir las fronteras entre el periodismo y la literatura a través de la obra de Leonardo Sciascia, y a quien me une además la amistad con su hijo Federico Campbell Peña, uno de mis más antiguos y entrañables cómplices de la vida.
En mi librero encontré la manera de unir ambas intenciones. Una entrevista que Federico Campbell le realizó a Jorge Aguilar Mora en 1971, y que apareció en su libro Conversaciones con escritores, publicado un año después en la célebre colección SepSetentas.
Citaré apenas unos fragmentos de esta larga conversación que ocurrió a finales de 1971. Poco antes se conocieron y trabaron amistad en Barcelona y París. En la primera Campbell residía por una temporada como editor de Seix Barral. En la segunda vivía Aguilar Mora como alumno de un doctorado en literatura bajo la tutela de Roland Barthes. La conversación entre estos dos jóvenes básicamente giró en torno a la novela de Aguilar Mora Cada ver lleno de mundo, publicada por Joaquín Mortiz el mismo año que ocurrió la entrevista. La introducción de Campbell es una breve pieza de periodismo narrativo y a la vez traza una pincelada biográfica de ambos personajes:
“- ¿Sabe usted donde está la calle de Ballester? Me preguntó una tarde en Barcelona un joven pálido de acento mexicano capitalino desde una de las mesas del café situado junto a la editorial Seix Barral. Lo acompañaba una señorita muy maja y evidentemente francesa.
-¿Tú eres Aguilar Mora?, le contesté.
-Si, me dijo. Me acaban de dar tu dirección en Seix Barral y me imaginé que tú eras tú.
Gustavo Sainz me había hablado mucho de él en sus cartas; yo ya lo había visto participar en una mesa redonda en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y lo conocía también por sus notas críticas en la revista Siempre; sabía, además, que Joaquín Diez-Canedo tenía en la imprenta su primera novela, Cadáver lleno de mundo. Cuando la terminó todavía no había estudiado en París con Roland Barthes ni conocido aún a Severo Sarduy. Ese verano de 1970 en Barcelona tenía ya otras preocupaciones novelísticas. Ya se había liberado de sus cursos de posgraduado en París (antes fue alumno de El Colegio de México y la UNAM) y empezaba a aprovechar sus vacaciones luego de haber trabajo como maestro de español en la universidad de Toulouse. Traía entre manos el proyecto de una segunda novela en la que contaba sus dificultades para seguir escribiéndola y se proponía disolver un poco la presencia del autor único invitando a varios escritores para que continuarán la historia en cada capítulo. Fuimos a comer en un mesón del Barrio de Gracia y esa misma tarde nos reunimos en mi casa de Ballester con Juan Marsé y Sergio Pitol. A cada uno Aguilar explicó la idea de su libro colectivo y les entregó las partes finales de algunos capítulos. Parece que después el experimento no cuajó y Aguilar sólo complicó más el obsesivo ejercicio narrativo que tan nervioso lo traía. Pensaba también pedir la colaboración de Juan Benet y Luis Goytisolo, pero tuvo que regresar a Carcassone, donde vivía su amiga, y de ahí a París.
No hablamos gran cosa de literatura, pues era uno de los temas menos interesantes que en esos días -y en esos lugares- se nos pudiera ocurrir. Me hizo sentir, de todas maneras, que se empeñaba en complicar al infinito una historia y su composición. Me hablo un poco de la niña afásica (me explico, desde luego, qué era la afasia) y de una serie de escabrosas relaciones eróticas y amistosas que debían empalmarse en su Novela para no morir, o la inmortalidad del cangrejo, como tentativamente le había titulado. Creí que mi primera impresión era pasajera, que probablemente no era tímido ni triste como parecía.
Meses más tarde, en pleno invierno, Fernando Macotela y yo lo encontramos en un restaurante de París y nos dijo que, sin saber muy bien cómo, lo había decidido, un poco extrañando prematuramente París: se iba Princeton contratado como profesor. A la mañana siguiente lo llevamos a Orly. Desayunamos cuernos con chocolate y de pronto se levantó de prisa llevando en los brazos varias maletas de mano cargadas de libros. Se acercó a registrar su equipaje. Parecía que era la primera vez en su vida que se subía a un avión. La empleada le hizo registrar todo y pagar por todo el equipaje de mano y nosotros le hacíamos señas de que no lo permitiera. Jorge sonreía y miraba ruborizado a la empleada mientras le pagaba el exceso de peso.
-Es que hace mucho que no viajó, nos dijo, sonriente, y se perdió entre los pasajeros que subían al avión, con su inconfundible saco sport cruzado color vino y sus zapatos blancos de Scott Fitzgerald. No lo volví a ver sino hasta diciembre de 1971, cuando volvió a México y tuvimos esta larga, sesuda, solemne, pedante y desenfadada conversación”.
Queda espacio apenas para un par de citas de las respuestas de Aguilar Mora:
“Cuando decidí escribir esta novela recuerdo que me senté en un café y en media hora ya tenía un esquema complicadísimo que por cierto nunca seguí. En el fondo de mis intenciones siempre estaba la decisión de escribir la biografía de mi hermano, asesinado por la policía en Guatemala”.
Luego de explicar a grandez trazos la trama fragmentaria de la novela “cada capítulo comienza dirigiéndose a un punto al que nunca llega”, confiesa, Aguilar Mora le explica a Campbell que al escribirla se preguntaba:
“¿Qué significa la guerra de Vietnam para mí, pinche mexicano que nunca ha salido de la colonia del Valle? ¿Qué significa la clase media que me ha marcado, a mí, tarado ex alumno de las escuelas maristas también situadas en la colonia del Valle? ¿Qué significa el lenguaje que me ha determinado escoger la literatura como medio de expresión, a mí, acostumbrado a no decir malas palabras en la mesa? ¿Qué significa la ciudad de México, caótica, alucinante, deforme, siempre en una ebullición amordazada, cuyas originalidades siempre son dudosas o siempre ignoradas? ¿Qué significa la muerte de mi hermano?; sobre todo ¿Qué significan sus torturas, el hecho de que ni siquiera tuvimos la oportunidad de ver su cuerpo, y qué significa que yo haya estado donde él estuvo y que cuando yo lo buscaba, con la desaprobación total de la Embajada mexicana (que así “protegía” a sus ciudadanos), lo estaban matando? En la novela sólo están las preguntas, creo, las preguntas que apenas me estoy contestando”.