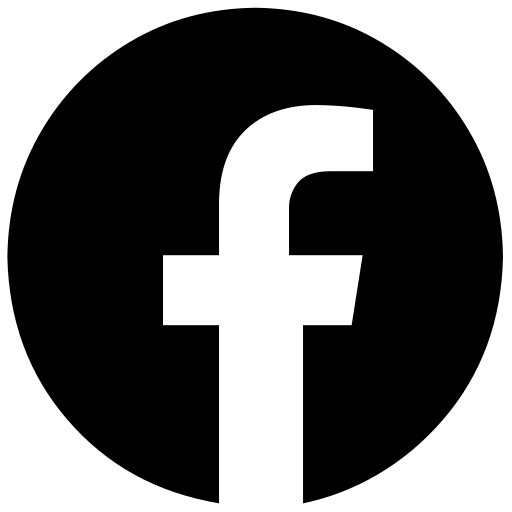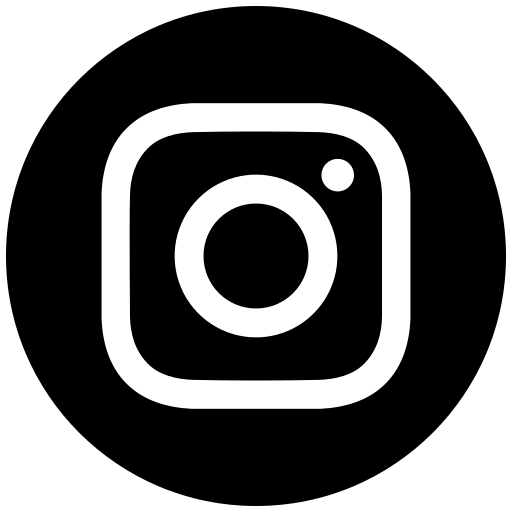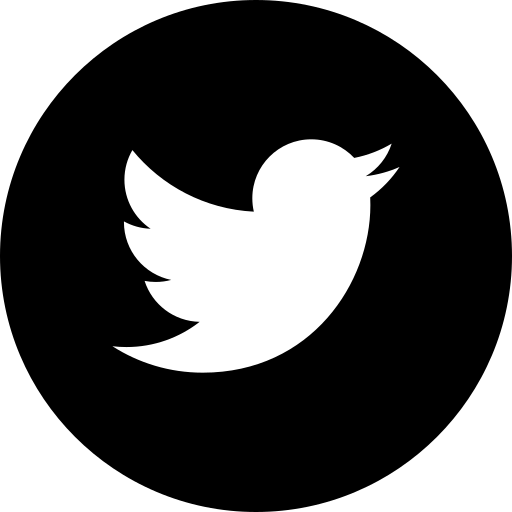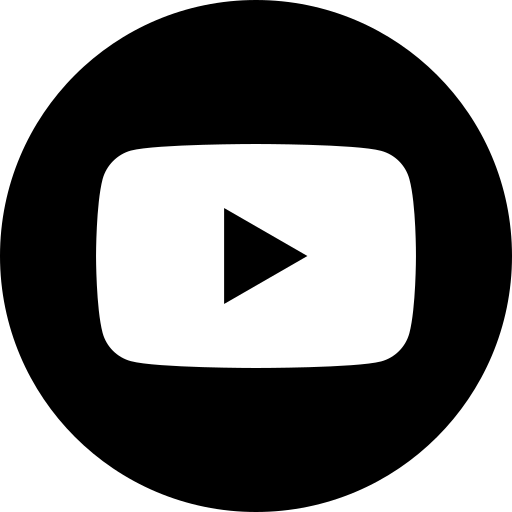A hierro mata, a hierro muere: el final de un huertista
El falso hijo, o el falso sobrino o el íntimo amigo de Victoriano Huerta ignoraba lo que hoy llamamos “karma” y que, sin embargo, operó sobre él. A pocos meses de cometer uno de los peores asesinatos derivados del cuartelazo que derrocó a Francisco I. Madero, el “ingeniero” Enrique Zepeda abrió la boca y echó a volar sus demonios internos. Obnubilado por el alcohol o por la droga, el hombre, ex alumno del Colegio Militar, fue enviado a la muerte por el mismo hombre al que creyó complacer con sus hazañas criminales.
historias sangrientas

Zepeda, antiguo compañero de Victoriano Huerta en el Colegio Militar, presumía de ser un íntimo amigo el hombre que había derrocado a Madero.
Fue todo tan rápido, que los jóvenes no atinaron a reaccionar. Como un torbellino, Enrique Zepeda se abalanzó sobre ellos, y los tomó por las presillas de los uniformes, y los zarandeó. “¡Oigan, tales por cuales, vayan a decirle a Victoriano Huerta que él es otro tal por cual y que, así como yo lo subí, así mismo puedo echarlo abajo cuando se me hinchen los pulmones!”
Toda la concurrencia del bar del muy famoso Café Colón se quedó helada. Se hizo el silencio. Era 1913 bien entrado, Huerta era presidente, y los asesinatos políticos menudeaban. Las persecuciones eran constantes y los ajustes de cuentas, los cobros de agravios remotos o cercanos, reales o imaginados, eran cosa de todos los días. Que Enrique Zepeda, famoso por sus borracheras mezcladas con marihuana y por el atroz asesinato del maderista Gabriel Hernández, dentro de los patios de la Cárcel de Belem, anduviera por las calles de la ciudad de México alardeando de poderoso, de gran cuate de “Victoriano”, presumiendo de influyente, no era cosa rara. El poder se le había subido a la cabeza muy pronto, sin darse cuenta de que las migajas recibidas eran solo eso, migajas, que de un manazo se le podían arrebatar.
Pero habían transcurrido varios meses desde aquel embrollo en el que se había metido al asesinar del peor modo a Gabriel Hernández, y como a fin de cuentas nada le había pasado, salvo ser destituido del cargo de gobernador del Distrito Federal, Zepeda se sentía poderoso, invencible. Ni siquiera su amigo Victoriano había ido más allá.
El entendimiento de Zepeda, enturbiado por la soberbia y el alcohol, no daba para vislumbrar que, en algún punto de Palacio Nacional, la escasa paciencia del general que derrocó a Madero se estaba agotando. Una cosa era haberse hecho del poder por la fuerza, y otra muy distinta era andar apagando los fuegos que el impertinente de Zepeda andaba encendiendo con sus imprudencias y sus excesos.
El problema de aquel pequeño escándalo en el Café Colón consistía en dos puntos esenciales: uno, que en aquel famoso lugar, donde el propio Huerta gustaba de pasar las noches, había, como en muchos sitios del mismo tipo, “observatorios” donde algunos informantes del gobierno podían mirar a la élite de la capital hablando sin tapujos de muchas cosas interesantes. Algunos de esos “observatorios” acogían, a veces, a gente empleada por el jefe de la policía secreta, un pariente del presidente Huerta. Para distinguirlo de su familiar, al jefe de los informantes se le conocía como “Huertita”, y tenía el aspecto de un “plácido burguesillo”, como lo recordaría el escritor José Juan Tablada.
El otro pequeño detalle de aquel suceso era que los jóvenes a los que Zepeda había sacudido y delante de los cuales había vociferado su menosprecio contra el presidente de la República, eran, nada menos, que los hijos mayores de Victoriano Huerta.
Dicen que los dioses ciegan a los que quieren perder.
YERBA, ALCOHOL Y SOBERBIA
El escritor Tablada, que en sus tiempos de alumno del Colegio Militar fue condiscípulo y amigo de Zepeda, se estremeció cuando se enteró del incidente. Hacía meses que Zepeda presumía, en todas partes y en todos los tonos, de su influencia en Victoriano Huerta. Todo aquel que le prestara atención al personaje, al que bien se le puede calificar, como manda el lugar común, de siniestro, podría enterarse de cómo “Victoriano” prestaba atención a todas las ocurrencias y recomendaciones de su amigo, que, a pesar de no haber terminado los estudios en el Colegio Militar, se hacía llamar “ingeniero” a donde quiera que iba.
Todavía recordaba Tablada -a pesar de su furibundo antimaderismo- cómo el miedo se le había enroscado en el alma cuando Zepeda lo quiso llevar a Palacio Nacional, para que “Victoriano” lo conociera. Seguro, José Juan, que de ahí sales con nombramiento bajo el brazo.
La resistencia del escritor provocó, en esa ocasión, la extrañeza del brutal personaje: “¡Pues si no aceptas serás un tonto! Ya yo y otros amigos le hemos hablado de ti a Victoriano, que, debes saberlo para ti, es e los que ve a quienes no están con él, como si estuvieran en su contra….!”
Después había sobrevenido los horribles sucesos de la cárcel de Belem. Nombrado gobernador del Distrito Federal, Zepeda, en una noche de borrachera, recordó o creyó recordar una cuenta pendiente con el maderista Gabriel Hernández. La imagen de Zepeda, bebiendo de una botella de champagne y festejando a gritos delante del cuerpo en llamas de Hernández, mientras un horrible olor a carne quemada se extendía por las cercanías de la prisión, era algo difícil de olvidar.
Aquel crimen, era bien sabido, había quedado impune: nadie se atrevió a contener la borrachera, porque ese hombre era uno de los más cercanos a Victoriano Huerta.
Además, estaban los chismes según los cuales, Zepeda era hijo de Huerta, habido fuera de matrimonio. En realidad era un amigo cercano, desde los tiempos en que ambos se formaban en el Colegio Militar, pero Huerta sí concretó sus estudios, y era versado en matemáticas y astronomía. Zepeda llevaba años haciéndose fama de borracho y de consumidor frecuente de marihuana, presumiendo de ingeniero.
Cuando se supieron los detalles del asesinato de Hernández, nadie rechistó. La prensa más valiente calificó de “locura homicida” el arranque de Zepeda, y fue tan evidente el crimen, y tan inocultable el estado de intoxicación del gobernador del Distrito Federal, que Huerta no defendió a su protegido, y le quitó el puesto.
Se anunció que se le procesaría por el asesinato de Gabriel Hernández, pero finalmente eso no ocurrió. Zepeda confesó que había bebido tanto, que “no se acordaba de gran cosa”. El juez que lo procesó lo declaró “irresponsable por acusar un estado patológico en sus facultades mentales”, y lo echaron a la calle.
El resultado de aquella farsa no hizo sino convencer a Enrique Zepeda de que era todopoderoso, de que ni siquiera Victoriano Huerta se atrevía a ponerlo en su lugar. En suma, poco le faltaba para creerse el hombre más poderoso de México. Y esa soberbia, espolvoreada con marihuana y regada con alcohol, floreció y lo puso en un reservado del Café Colón para decir lo que le nacía del alma: que le sabía muchas cosas a Victoriano, y que por eso ni el mismísimo presidente de la República se metía con él.
LA ÚLTIMA GOTA
Fue acaso aquella borrachera del Café Colón la que agotó la paciencia de Huerta, que, naturalmente, se enteró del incidente. Pasaron algunas semanas, en las que Zepeda siguió diciendo en todas partes que era poderoso, poderosísimo, y que ni el presidente se atrevía a tocarlo. Hubo quienes veían en ese torbellino de locura una voluntad suicida, motivada tal vez por un sentimiento de culpa inconfesado, respecto del asesinato del maderista Hernández. A la distancia, Tablada llegó a otra conclusión: era la adicción a la “yerba enloquecedora”, a la marihuana, lo que impulsaba la loca carrera de Zepeda hacia el desastre.
Porque el desastre llegó, naturalmente. Si es cierto que el que la hace la paga, el caso de Zepeda funciona como un buen ejemplo. Una tarde, el famoso “Huertita”, con su aspecto de blando oficinista se apersonó en la terraza del café Colón, donde Zepeda empezaba la larga borrachera del día. Con voz suave y sonrisa cordial, “Huertita” invitó a Zepeda a que le acompañara a su automóvil. Todos los presentes sabían que eso era el preludio de otro asesinato. Pero Zepeda no se dio por aludido, y de buena gana, ruidosamente, como borracho de alcurnia, dijo que iría con “Huertita” a donde quisiera.
-¿Quiere usted que vaya a su automóvil? ¡Cómo no, Huertita, vamos! ¿O a poco cree que le tengo miedo, a usted y a sus cuicos….?
Y echó a andar hacia la salida.
Nadie lo volvió a ver en la ciudad de México.
Semanas después, Tablada se enteró, por un militar amigo, del fin de Zepeda: en el auto de “Huertita” se le llevó, como a tantos otros, a un paraje solitario, donde se le maniató y amordazó. Lo metieron en un carro de ferrocarril que salía para Veracruz.
Al llegar al puerto, se lo llevaron a las lomas de arena cercanas al puerto. Unos dijeron que lo balearon, otros, que lo cosieron a puñaladas. Incluso, se mencionó como asesino material al famoso Matarratas, que tantas vidas debía ya. Luego, fueron a aventar el cadáver al mar, desde las torres de la prisión de San Juan de Ulúa, justo en el sitio donde se solían tirar los desperdicios de la fortaleza, justo donde los tiburones se daban cita para cenar.
De aquel hombre estruendoso y soberbio, no quedó huella.