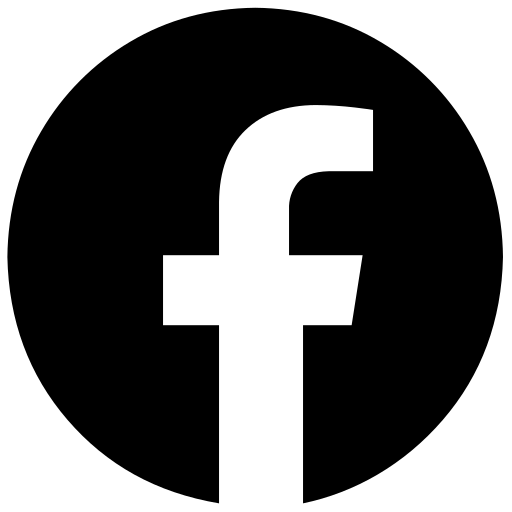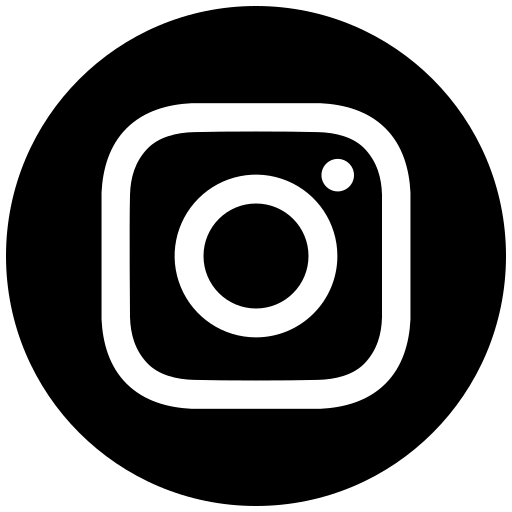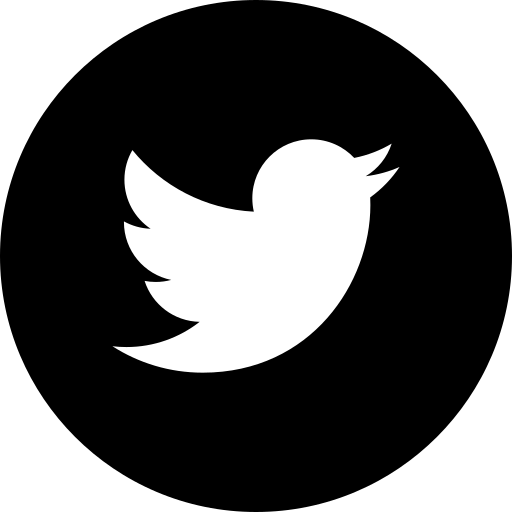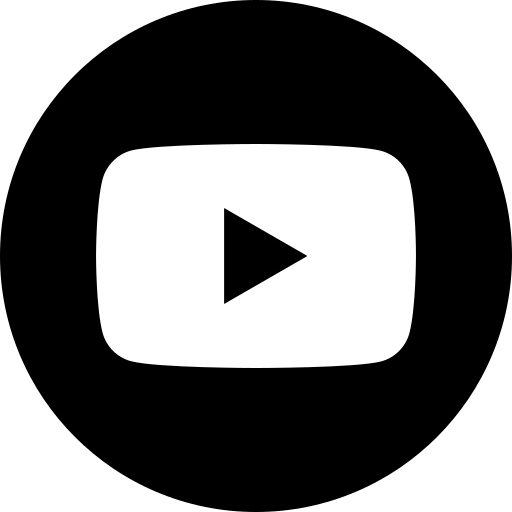Hoguera para Cotita, La Estanpa y muchos más: historia de una persecución
Hoy día hablaríamos de crímenes de odio. Pero hace poco más de 350 años, formaba parte de la vida, y de la impartición de justicia, perseguir y castigar a quienes veían y vivían la vida de otra manera. Una vez más, había castigos corporales de gran violencia, para que nadie pensara que estaba fuera del alcance de la justicia del virrey y de la vigilancia de la Inquisición. Entre 1657 y 1658, la inquisición novohispana enjuició a más de 100 varones homosexuales y varios de ellos murieron quemados, declarados culpables de cometer “el pecado nefando”.

Hasta en los castigos inquisitoriales había diferencias y niveles. A los culpables de "pecado nefando", es decir, de practicar la homosexualidad, se les quemaba muy lejos de la ciudad de México
Todo empezó con la denuncia de Juana de Herrera, lavandera, quien aseguró que, a las afueras de la ciudad de México, por el rumbo de San Lázaro, bajo unos sauces, vio a dos hombres “cometiendo el pecado nefando”, “a la manera de los perros”, “estaban encima uno del otro, con los calzones quitados”. La mujer, que se atrevió a hablar en voz alta y ante las autoridades de un asunto que formaba parte de la densa maraña de chismes de la barriada cercana al gran convento de la Merced, echó a andar la terrible máquina represiva del tribunal del Santo Oficio de la Nueva España.
Corría el año de 1657. Con los dichos de Juana de Herrera, a quien nadie tildó de mentirosa porque se trataba de un secreto a voces, empezaba el enorme proceso contra una comunidad de hombres homosexuales asentados en el barrio de San Pablo, en el rumbo donde hoy se levanta el viejo Hospital Juárez.
San Pablo ya no formaba parte de la traza española de la capital de la Nueva España; era uno de esos barrios habitados por mestizos, indios y la multiplicidad racial que los europeos llamaban con desprecio “castas”. A la hora de las investigaciones, esta circunstancia le produjo enorme alivio al entonces virrey, don Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albuquerque, satisfecho de que en la persecución de sodomitas, que llevó al castigo a más de un centenar de personas, “no se contaran entre ellas ningún señor de calidad, de capa negra”, es decir españoles. Si había una comunidad proscrita entre los proscritos, aún más despreciada que los judaizantes o herejes, eran aquellos que elegían enamorarse de los que eran sus similares.
Cuando Juana de Herrera hizo su denuncia ante el Alcalde del crimen, no habían transcurrido ni siete años de la muerte de la muy famosa Monja Alférez, convertida en una celebridad pintoresca del siglo XVII, y que se había pavoneado, vestida de hombre, por los reinos de la América española. Esa conducta, que a otro le habría asegurado el proceso inquisitorial, había pasado en la personalidad de doña Catalina de Erazo o Erauso -nombre de la Monja- por una ocurrencia divertida, que le solapó el rey de España, y hasta el mismísimo Papa. Pero no todos tenían tal fortuna.
Importa recordar las puntadas de la Monja Alférez porque, al abrigo del poder, hizo cosas que a otros no se les permitió. El proceso contra la comunidad de homosexuales novohispanos puso a la luz algunas de las tremendas contradicciones de la moralidad de la época. La Monja se había muerto gozando de su permiso papal para vestir ropas de varón, y nadie se acordaba de que mandó al otro mundo a algunos cristianos, parientes suyos incluidos, porque a Felipe IV de España le hacían gracia sus andanzas. El mismo monarca recibiría, en 1568, el informe de los sodomitas enjuiciados en la ciudad de México, y no se le escapó ni una sílaba de compasión o de piedad para ellos.
LA PERSECUCIÓN
Don Juan Manuel de Sotomayor, Alcalde del Crimen, recibió la denuncia de Juana de Herrera y comenzó la indagación. A fines de septiembre de 1657, dio con Juan de la Vega Galeano o Galiano, un “mulato afeminado”. El testimonio de Tomás de Santiago, indio vecino del investigado, proporcionó más datos: a Juan de la Vega le gustaba que le llamaran Cotita o Cotita de la Encarnación. El documento del proceso afirma que “Cotita” era sinónimo de “mariquita” o sodomita. Gustaba, añadió el informante, de andar vestido de indio –es decir, de traje blanco de manta- que era un activo promotor del “pecado nefando”, eufemismo con el que el Tribunal del Santo Oficio se refería al ejercicio de la homosexualidad. Cotita gustaba de vestirse de mujer desde los siete años y, en el tiempo en que fue juzgado, “su aspecto era de más de 40 años”,
Por las descripciones de quienes lo conocieron, Cotita gustaba de “usar melindres como los que usan las mujeres”; vestía jubón blanco adornado con muchas cintas en las aberturas de las mangas. Gregorio Martin de Guijo, sacerdote contemporáneo de Cotita, dejó en su Diario de Sucesos algunos datos más: era aseado y limpio, gran lavandero y “curioso”, es decir, hacendoso y dado a las manualidades bonitas.
Cotita y cuatro mozos más fueron apresados. “Estaban desnudos todos juntos”, dice el acta. El vecino, servicial, dio a las autoridades más información: a Cotita solían visitarla muchachos a los que él trataba de “mi alma” “mi vida” o “mi corazón” y se ofendía si no le llamaban Cotita. “Se sentaba en el suelo como mujer y hacia tortillas y lavaba, y los mozuelos se sentaban junto a él y dormían juntos”
Así quedaron asentados sus nombres de varones en las actas: Juan de la Vega, Joseph Durán, Jerónimo Calvo o Calbo, Miguel Gerónimo y Simón de Chávez, “acusados de cometer el crimen contra natura los unos con los otros”. Confesaron que se reunían en sus casas, y bebían chocolate, y “se decían requiebros (piropos)”. “Se llamaban por los nombres que usan las mujeres públicas y bailaban, quebrándose de la cintura unos, a la manera de las mujeres”. ¿Qué bailaban? Desde luego, una danza prohibida: “una tonada llamada las Tiranas que era de mucha lascivia”.
Así, Cotita y sus compañeros confesaron, y de sus confesiones la indagación se amplió: atraparon a otros acusados, y a otros se les llamó por medio de edictos pegados en las calles y por pregones. Al final se tenían apresados a más de 106 acusados.
LA MUERTE EN LA HOGUERA
“El pecado nefando tiene muy contaminadas estas tierras”, dijo el Alcalde del Crimen. Y aunque en las declaraciones de los enjuiciados salieron a relucir los nombres de 26 españoles, ninguno de ellos fue reducido a prisión y mucho menos condenado a morir en la hoguera, que fue el destino final de catorce de los acusados. Cotita, y otros, conocidos por sus sobrenombres, como la Señora La Grande, la Zangarriana, la Estanpa (sic), la Luna, fueron conducidos, por la calle del Relox (hoy República de Argentina), hacia el quemadero de San Lázaro.
Aún en sus últimas horas, aunque fueran camino de la hoguera y ya no merecieran sino compasión, los convictos de sodomía eran despreciados entre los despreciables: quienes recibían sentencia de muerte ni siquiera tenían derecho a ser ejecutados en el quemadero de San Diego, en el extremo poniente de la Alameda. Se les llevaba hacia el oriente, más allá de la Candelaria de los Patos. Tal fue el destino de Cotita y sus compañeros.
Gregorio Martín de Guijo consignó en su Diario cómo los sentenciados avanzaron hacia San Lázaro entre burlas e insultos de los habitantes de la ciudad. Todos eran mestizos, indios, negros y mulatos. Sólo uno, un muchachito de quince años, se escapó de la hoguera, a cambio de 200 azotes. Los otros catorce fueron quemados, y las cenizas de algunos se dispersaron en el viento y las de otros se arrojaron a la laguna cercana al quemadero. La ciudad no perdió detalle. Tenía una veintena de años que nadie moría en la ciudad de México por ser culpable de sodomía.
EPÍLOGO: LA MEMORIA DE COTITA
El proceso de Cotita de la Encarnación y sus compañeros permanece íntegro en el Archivo General de Indias, en la ciudad española de Sevilla. Historiadores interesados en el estudio de la diversidad sexual lo han rescatado. Y quienes se enteran, en la actualidad del caso de aquella comunidad brutalmente perseguida, no pueden menos que reconocer en él los rasgos de lo que hoy es llamado crimen de odio. El siglo XXI trajo resonancias más amplias que las del rescate académico. En 2010, el poeta Luis Felipe Fabre publicó su libro “Sodomía en la Nueva España”, donde revivió la historia de aquellos hombres quemados en San Lázaro.
Un par de años después, en 2012, el nombre de Cotita fue vuelto a mencionar en público, como parte de un reclamo reivindicatorio: la XI Marcha del Orgullo, la Dignidad y la Diversidad Sexual organizada en la ciudad de Puebla, planeada para el 10 de noviembre de aquel año, se realizó en memoria de ella y de otros varones homosexuales víctimas de “crímenes de odio”. Quienes organizaron la manifestación recordaron que Cotita y sus compañeros habían sido llevados a la hoguera un 6 de noviembre, 354 años atrás. Cuidado tuvieron en llamar a aquel mulato quemado en San Lázaro por el nombre que amaba y que era el signo de la vida que, a pesar de la persecución, había elegido tener: Cotita de la Encarnación.
Hoy día, cuando el Estado mexicano ha generado iniciativas para reconocer los derechos de las minorías sexuales y dar legalidad plena a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la historia de la comunidad perseguida del barrio de San Pablo sirve de contraste y de memoria: el cambio ocurrido en tres siglos y medio habla de libertades y de derechos que muchos mexicanos llevan décadas esperando.